
La única guerra de independencia que ha habido en Cataluña es la Guerra de Independencia española. Además, la participación de los catalanes fue una de las más destacadas. Basta recordar que el primer combate se dio en El Bruch, que los tres sitios de Gerona (1808-1809) son la gesta más heroica de la guerra, y que Agustina de Aragón era realmente catalana. El tercer sitio de Gerona duró siete meses, pero su bicentenario pasó desapercibido. No había motivo para ello, porque, como dejó sentenciado Antoni Rovira i Virgili, “los catalanes rebajados por casi una centuria de sumisión, en aquella hora de prueba no se sintieron catalanes, sino españoles castellanizados, monárquicos, dinásticos de la dinastía anticatalana, religiosos fanáticos […]. Nosotros vemos en ello un triste signo de degeneración y un abandono enorme de la causa catalana, olvidada ya por un pueblo que mostraba en sus carnes la marca del decreto de Nueva Planta. ¡Vergüenza, vergüenza! Los catalanes de fines del siglo XVIII habían olvidado la causa catalana”. Ciertamente, el pasaje reproducido se refiere a la guerra de la Convención (1793-1795), pero es perfectamente aplicable a la Guerra de Independencia, que aún presenta más agravantes desde el punto de vista nacionalista catalán: “Napoleón quería entrar por los Pirineos más como libertador que como opresor. Su plan era reconstruir la nación catalana [sic], como reconstruyó la iliria y como intentaba reconstruir la polaca. En lengua catalana se dirigieron los generales del Imperio a los catalanes y les recordaron las antiguas grandezas de la patria, hundida en 1714: No venimos a poneros un yugo –decían–. Nuestro emperador nos envía para ayudaros a sacudir el yugo de España. Un lenguaje semejante hacía que los eslovenos y los croatas aclamasen a Napoleón I, libertador de Iliria […]. Pero Cataluña, en los comienzos del siglo XIX como en las postrimerías del XVIII, se revolvía furiosamente contra la Francia que le alargaba una mano de amistad y auxilio […]. Los catalanes de 1808, como los de 1793, desnacionalizados como estaban, ni deseaban ni querían la libertad nacional que Francia les ofrecía” [ni que decir tiene que nada nada es cierto sobre las intenciones catalanas de Napoleón, ni de su hermano José I de España]. Falsedades tan burdas como éstas deberían producir vergüenza ajena. Sin embargo, el mediocre periodista que fue Antoni Rovira i Virgili (1882-1949), militante destacado de Esquerra Republicana de Catalunya, fue recompensado poniendo su nombre a la universidad pública de Tarragona, lo que no puede dar ningún prestigio a un centro universitario.
Ciertamente, tampoco el tricentenario del asedio de Barcelona en 1713-1714, que puso fin a la Guerra de Sucesión en la península ibérica, propició la realización de una película, aunque no faltaron los que pretendieron pillar fondos con ese motivo. El error fue subsanado el año 2017, el de la farsa del referéndum de independencia. Entonces se destinaron 1,6 millones de euros para la realización de “Barcelona 1714”, que se estrenó en 2019.
Lo mejor que puede decirse de la película es que, según los datos del ministerio de Cultura y Deporte, obtuvo un honroso puesto 56 entre las 302 (trescientas dos) películas nacionales que se proyectaron en salas españolas durante 2019. Le bastaron para ese éxito 14.230 espectadores que dejaron 90.913 euros, un 5% de lo que costó la película (a lo que hay que descontar las partes que se llevaron la distribuidora, los cines y los impuestos). Y es que hay que tener presente que las películas que ocuparon la mitad de la tabla, la 151 y la 152, recaudaron 1931 euros (373 espectadores) y 1908 euros (321 espectadores), respectivamente. Cien puestos después, aparece “Cárceles bolleras”, contemplada por 35 personas, que dejaron 175 euros. Y detrás hay otras cincuenta películas. La última tuvo un espectador, que dejó 4 euros, uno menos que la anteúltima (una decena de películas tuvieron menos de diez espectadores; ochenta y tres, menos de un centenar; y cien, una tercera parte, recaudaron menos de mil euros). Todo eso explica, en buena parte, el izquierdismo militante del mundo (subvencionado) del cine español.
En Filmaffinty tiene una nota de 2,4 (que hay que ponderar muy a la baja, dado que la nota mínima es un uno); con gran diferencia la inmensa mayoría de las calificaciones son unos (los dieces patrióticos que tiene elevan la media). Entre los 11 usuarios que han realizado críticas, la nota baja a un 1,9: siete unos, tres doses y un ocho, que corresponde a un individuo que únicamente ha hecho cinco votaciones (“Grata sorpresa” es el titular de su dictamen). Esos son los números, porque algunos de los adjetivos es preferible no reproducir.
La película es pésima. Únicamente se salva la música, no porque sea buena, sino porque no es mala. Veamos.
Los escenarios, tanto interiores como exteriores, han sido realizados mediante croma. Y lo peor no es que no engañe, sino que es muy cutre. Así, por ejemplo, las calles son las más limpias de la historia del cine. Parecen recién fregadas y ordinariamente sólo están ocupadas por los protagonistas de la escena. Y la cantina del padre de la protagonista, donde discurre buena parte de la historia, parece la taberna de Playmobil, con sus soldaditos. Se ha justificado el recurso al croma como una forma de reducir costes, lo que quizás explique que se recurriera a una empresa colombiana. También se ha alegado que se quería conseguir la “estética de cómic”, aunque para ese viaje las alforjas han costado 1.6 millones de euros, que se podría haber ahorrado el contribuyente. Como los tebeos no existían a principios del siglo XVIII, se deben de haber inspirado en los cartelones que utilizaban contadores de cuentos en algunas plazas públicas para ilustrar sus historias. Y es que las calles parecen sacadas de los escenarios pintados para modestos teatros de guiñol. A todo ello hay que añadir que la inserción de los personajes en el croma suele presentar deficiencias, que hacen que se note mucho el artificio, especialmente en las escenas nocturnas, en las que da la impresión que las personas emiten radiación fosforescente.

Peores son las vistas panorámicas. Haciendo de la necesidad virtud, se ha dicho también que se había pretendido lograr una “estética de videojuego”, sin concretar la época. Y es que cabría interpretar el resultado como un homenaje a los primeros videojuegos, los de los años ochenta. Cualquier videojuego de la última década ofrece un mayor realismo.
El vestuario tampoco se salva. En una de las críticas de filmaffinity se dice que es “un vestuario que no viste sino que disfraza”. No hay exageración en el juicio. Las vestimentas están tan nuevas y limpias, en una ciudad asediada, que parecen recién estrenadas o recién lavadas en una tintorería. Del cuidado puesto en el atrezo dan cuenta las gafas modernas que dos de los soldados de un piquete que abandona estúpidamente la protección de las murallas para cargar sin bayonetas contra un ejército muy superior (el segundo de los figurantes, por cierto, tiene un extraño parecido a Félix Bolaños). Hasta ahora al soldado más antiguo con lentes que había visto era Woody Allen, pero un siglo más tarde, cuando ya habían aparecido las gafas con patillas.


Las deficiencias técnicas no están redimidas por el factor humano. Las actuaciones son penosas, destacando con diferencia la del protagonista principal, hasta el punto de que es difícil encontrar una película peor interpretada. La excepción es Juanjo Puigcorbé, que interpreta a un comerciante holandés. Y eso que la técnica también jugó en su contra, pues cuando es torturado, cada palo que recibe deja inmediatamente una mancha roja en la camisa a lo ancho de toda la espalda. Y lo peor es que la chapucera sangre no se seca con el paso del tiempo, sino que el rojo brilla en la oscuridad de la mazmorra.
Se dice que se emplearon más de un millar de figurantes. Pero la verdad es que no se les ve por ninguna parte (cabe la posibilidad, muy improbable, de que hayan sido sepultados por el croma).
Vistos los resultados –y teniendo en cuenta el objetivo estético del videojuego y del cómic–, no se entiende cómo no se optó también por hacer los personajes mediante ordenador, dadas las restricciones del presupuesto. El resultado difícilmente podría haber sido peor y se habría evitado el problema de la inserción de los personajes en el croma.

Todas estas deficiencias pueden encontrar eximentes en la falta de presupuesto. En cambio, el pésimo guion no tiene perdón. No es una cuestión de dinero, sino de inteligencia. La historia que se cuenta carece de cualquier interés. También de originalidad, salvo en algunos detalles que hacen más patéticas algunas escenas. Los personajes son estereotipos. Las escenas se suceden sin mucho sentido, pues es evidente que la duración de la película –casi dos horas– podría haberse recortado mucho (y más teniendo en cuenta las restricciones del presupuesto). Quizá, se tuvo presente el rodaje en 1942 de Casablanca, cuyo guion fue haciéndose sobre la marcha (de hecho, la directora también es la guionista).
De la torpeza narrativa da cuenta la información que se proporciona al espectador, mediante rótulos, en el comienzo de la película:
“A inicios del siglo XVIII, la Guerra de Sucesión a la corona española enfrenta a borbónicos y austriacistas, aliados [?] respectivos de los reinos [sic] de Castilla y Cataluña-Aragón [sic]. En 1714 los aliados ya han abandonado a los catalanes [sic] a su suerte. Estos resisten [sólo Barcelona y Cardona] a pesar de que la mayor parte de la península ha sido librada de facto [?] al rey Borbón” [¿cuál de los dos que había entonces?].
La información es muy insuficiente. Y no sólo por las imprecisiones y errores. En la historiografía de la Guerra de Sucesión española se conoce como “aliados” al bando que defendió los derechos del archiduque Carlos, que formó una gran coalición (Austria, Reino Unido, Holanda, Portugal, Saboya y varios Estados alemanes). Pero cabe pensar que sólo una minoría de los espectadores conocerá ese dato para intentar entender ese galimatías. Y es que en la primera frase se ha llamado “aliados” a todos, por lo que no se entiende quiénes quedan para luchar cuando los aliados abandonan la guerra.
Barcelona 1714 no es una película de guerra (ni desde luego de Historia). La trama principal es una historia de amor entre dos primos durante un extraño asedio. Uno es un capitán, muy inepto, y la otra, la hija de un tabernero. Rompen relaciones porque la muchacha pretende marcharse de la ciudad, ya durante toda la película se cuenta que la victoria del enemigo producirá una gran matanza. Pero el capitán es un patriota que está dispuesto a luchar hasta el final, aunque no haga nada útil a lo largo del film.
La tabernera pronto halla consuelo con un rufián. Se trata de un valón, que inverosímilmente ha desertado del ejército francés en la primera –y penosa– escena de la película. El traidor, que habla bien el catalán, se hace cliente de la taberna. En la primera ocasión que la encuentra sola, intentar abusar de la cantinera, siendo rechazado. Pero el grosero intento ha valido la pena, pues, a continuación, los vemos encamados en la vivienda de la taberna. Él se dedica en los ratos libres a saquear viviendas destruidas, aprovechando que las calles están vacías y que los dueños o sus familiares, si han desaparecido, no han retirado las joyas. Pero acaba tan mal como la secuencia que cuenta su final. La detallo porque muestra el conjunto de despropósitos que es la película. Avanzando por calles desiertas, el desertor, que sigue vistiendo uniforme francés, se encuentra con una casa presuntamente bombardeada. Lo extraño es que no le ha caído un proyectil en el tejado, sino que parece haber sido bombardeada a porta gayola. Así suceden las cosas en el metaverso de Barcelona 1714, pues, además, a poco de la entrada se encuentra un aparador con objetos de valor, que nadie se ha llevado (a diferencia de los cuerpos de la familia residente, si habían muerto como consecuencia improbable del cañonazo). Pero ahí se acabó la suerte del rufián. Le sorprenden, la calle se llena y es ahorcado. Los primos, uno por cada lado, llegan para contemplar el linchamiento (es un recurso, propio de las malas historias, que se repite constantemente: los cuatro o cinco protagonistas se encuentran casualmente en una gran ciudad cuando resulta necesario para el guion). Cuando se entera el tabernero de la muerte del desertor, muestra su satisfacción, y, delante de su hija, dice que era “¡sucio, borracho y putero!”. La muchacha se da por aludida y decide abandonar la casa para vivir en la calle, que está limpia y tranquila. Si lo que necesitaba la trama es que la protagonista abandonara la vivienda paterna, se podría haber encontrado con facilidad otra historia, pues la del putañero es lamentable, ocupa demasiado metraje y no deja en buen lugar a la heroína (por no hablar de que resulta incoherente con su comportamiento a lo largo de la película).
De la calle, donde se gana la vida trabajando en obras de fortificación, la saca un cura, que le lleva a un monasterio que regenta. Malvado, codicioso y mujeriego es el personaje más odioso de la película. Su propósito principal es hacerse con la fortuna de los moribundos que atiende, como si en la Barcelona de entonces no hubiera notarías. Eso propicia una escena que da cuenta del carácter la película. En una habitación grande, el cura, en presencia de la familia, intenta que un moribundo le haga heredero para salvar el alma. La tabernera que ha tenido que acompañar al sacerdote se encuentra apoyada en la pared frente al lecho de muerte. De repente, entra una criada que ofrece una sarta de chorizo, que tiene toda la pinta de haber sido comprada en un hipermercado. En tan trágicas circunstancias, la tabernera, que no tiene nada mejor que hacer, hinca el diente al embutido, que le deja una mancha en la boca. A continuación fallece el moribundo. Éste es el único tipo de originalidades que se puede encontrar en la película. Es imposible saber que se pretendía lograr con el fiambre (me refiero al embutido).

Desde el linchamiento del desertor, los dos primos vuelven a tratarse y a hablar. Él ha seguido queriéndola. Y ella le vuelve a querer. Cuando están acostados, piensan el uno en el otro. La directora nos lo cuenta con una pantalla partida, en la que los dos actores se esfuerzan en emocionar al espectador, aunque él bordee, por lo menos, el ridículo. Pero la historia no tiene tiempo de prosperar y acaba mal. En el asalto final, que es lo peor de la película, de forma incomprensible los dos primos llegan a un descampado sin darse cuenta que se encuentran en medio de dos formaciones de fusileros, pese a que él ha mirado a su derecha (cosas del amor). En el último instante de su vida, el capitán se da cuenta de ello. Y como tiene la intuición de que los asaltantes van a disparar primero, interpone su cuerpo para salvar a su prima (los otros disparan cuando la pareja está ya en el suelo). A él sólo le da tiempo de entregar un colgante a su prima, que le cuenta que ha sido el amor de su vida. Mientras los fusileros se siguen disparando sin producir bajas, pese a que están a menos de treinta metros de distancia, pero mostrando un gran valor y habilidad para recargar rápidamente en una situación tan peligrosa. A eso sigue una penosa panorámica que sirve para insertar unos rótulos con una información muy deficiente sobre el final del asedio. Y la última escena, que está a la altura de todo lo que se ha visto. Con el fondo de una muralla de cartón piedra, como todas las que han aparecido, pese a ser producto de ordenador, dos figurantes arrojan el cuerpo, que se supone del incompetente capitán, a una enorme y profunda fosa común, repleta de cadáveres, todos con ropas blancas. Completa el cuadro, la tabernera, que todavía tiene el rostro y las manos manchadas de sangre de su primo, que tampoco, en esta ocasión, se ha secado, pese al tiempo transcurrido.
No tengo noticia de que se haya predicado que la película con estética de cómic sea también un homenaje al folletín o a las radionovelas.
La trama militar es aún peor. Se centra en las minas y contraminas, que apenas tuvieron relevancia en el asedio real. Fueron las brechas abiertas en la muralla por la artillería las que pusieron fin a la resistencia. Sin embargo, se nos cuenta que los atacantes están obsesionados por descubrir las contraminas, cuando lógicamente debería ser al contrario para que esos túneles encuentren las minas y el esfuerzo tenga sentido. Hay un espía francés que se mueve en la ciudad como Pedro por su casa. Ha contratado a un traidor, que resulta ser el padre de la tabernera, quien consigue que su sobrino imbécil detenga a Juanjo Puigcorbé y le torture (desconfía de las relaciones que el comerciante holandés tiene con su prima, quien lo que pretende es que éste le saque en el único barco, una barcaza más bien, que hay en el puerto). Lo que quiere saber el espía francés es dónde se encuentra la entrada a las contraminas. Y es que en vez de hacer cada contramina en el lugar más cercano a la mina enemiga que se pretende destruir, algún idiota ha decidido centralizar en un ingreso único la entrada de todos los túneles dentro de un edificio para ocultarla al enemigo. El disparate no acaba ahí. La entrada a las contraminas se encuentra en una pared, como si fuera una mina. Y la tierra que se extrae se debe de espolvorear por toda la ciudad, salvo por las limpísimas calles, para que el enemigo no conozca dónde se encuentra el arma de destrucción masiva. Un trabajo tan ímprobo como inútil porque hasta el espía más estúpido habría reparado en la gran cantidad de gente que transportaba tierra a algún lugar. Y lo peor es que, cuando comienza el asalto final, se nos cuenta que puede detenerse haciendo explosionar la contramina, astucia que no puede llevarse a cabo porque la pólvora se ha mojado.
Las escenas de acción son incluso más penosas que las demás. No se entiende por qué los defensores abandonan las murallas para hacer cargas sin bayoneta después de haber disparado. Un figurante dispara la pistola dos veces de forma seguida. En cambio, el capitán enamorado, que va tras sus soldados, dispara hacia adelante cuando estos salen del encuadre y arroja al suelo la pistola, como si fuera de usar y tirar, para sacar el sable. Etc.
Lo que se ve en el asalto final no tiene nada que ver con lo que sucedió y es completamente absurdo. Sirve para eliminar personajes. El cura odioso mata con una pistola al tabernero para apoderarse del salvoconducto que ha recibido como pago por su traición, sin que se sepa de cómo se ha podido enterar de su existencia (un papel que realmente en estas circunstancias carece de valor, por no hablar de que la vida del sacerdote no corría peligro). A continuación, la hija del tabernero dispara contra el cura, que es rematado por la espalda por el clérigo que le ha acompañado durante toda la película. Momentos después, como ya se ha contado, muere en circunstancias inverosímiles el capitán en brazos de su amada. Unas horas antes, el tabernero había matado al espía francés cuando le enseñaba el edificio donde se encuentran las contraminas (lo podía haber hecho unos minutos antes, cuando estaban solos en la cantina). Casualmente, como sucede una y otra vez en la película, aparecen en ese momento los primos en el escenario del crimen. La guionista sale del trance haciendo decir al tabernero que “no hay tiempo para explicaciones”. Y los tres se van perpetrar nuevas escenas.
Por último, cabe destacar que el protagonista no hace nada de provecho durante el asalto final. Se limita a ir de un lado a otro, generalmente con su prima. Y siempre parsimoniosamente, como ha hecho a lo largo de toda la película (incluso, cuando ha ido a caballo, batiendo cualquier récord de lentitud). El hecho de que suela llevar un bastón de mando quizá sea la explicación de sus andares. Pero la palma en el apartado cinético se la lleva un piquete francés que desfila despacito y muy prietito por una calle vacía.

Si, como parece, el objetivo de los que financiaron la película fue hacer una obra de propaganda nacionalista, los resultados son muy pobres. En este caso, porque da la impresión de que la directora y guionista apenas estaba interesada en ese fin.
La instrumentalización política se reduce a dos temas: llamar a los enemigos “españoles” (aunque se nombra más veces a los franceses) y sugerir que se producirá un exterminio de la población si Barcelona es conquistada, razón, por ejemplo, por la que el cura odioso está dispuesto a abandonar los bienes que ha acumulado huyendo con el salvoconducto manchado con un colorante que pretende ser sangre. Veamos.
Los barceloneses no podían llamar “español” al enemigo porque no sólo sabían que ellos lo eran también, sino que, además, consideraban que luchaban por España. Tres razones más se pueden aducir en este sentido:
1) La Guerra de Sucesión española también fue una guerra civil en Cataluña. La rebelión tardía de catalanes en 1705, tres años después del comienzo de la guerra (y cinco después del inicio del reinado de Felipe V, que había sido aclamado en Barcelona), no fue un alzamiento nacional. Comenzó con la conquista de los aliados, encabezados por los británicos, de Barcelona, donde habían fracasado el año anterior, frente a una guarnición de sólo dos mil hombres (se desquitaron con la ocupación de Gibraltar durante el regreso de la expedición). En 1705, estuvieron también a punto de fracasar, dada la falta de apoyo popular y la resistencia de la ciudad (se llegó a pensar en marchar sobre Niza). Pero tras dos meses y medio de asedio, lograron la rendición de la ciudad. Inmediatamente, la ciudad fue abandonada por unos seis mil habitantes, casi la tercera parte de la población. A continuación “una «onada terrorista» de [los] partidarios [del archiduque Carlos] convirtió la insurrección en una guerra civil catalana, según la opinión” de Vicens Vives [Roberto Fernández, Cataluña y el absolutismo borbónico, Crítica, Barcelona, 2014, edición de Kindle p. 375]. Efectivamente, en un territorio sin apenas tropas de Felipe V, fue la llegada de partidas austracistas armadas lo que fue decantando el cambio de fidelidad de las autoridades locales. En la costa tuvieron el apoyo de la flota aliada. Sólo Rosas, estuvo durante toda la guerra en poder de Felipe V.
Cabe destacar que no hay exageración en la expresión “oleada terrorista” empleada por el historiador catalán más importante del siglo XX. Muchos milicianos (llamados “migueletes” desde la Guerra de los Segadores, al parecer por un tal de Miquelot de Prats, uno de sus primeros comandantes) se dedicaron a vivir del pillaje de los campesinos, convirtiendo en modélico el abusivo alojamiento de los soldados: “Sebastiá Casanovas, el payés empobrecido de Palau-Saverdera [por la Guerra de Sucesión], nos ha dejado […] un retrato impagable de tales cabecillas lugareños, a saber, el de su propio padre, un hombre de talante muy violento (según dice), muy dado a maltratar a su familia (madre, mujer e hijos), que se aficionó a la vida «de la bandolina» a raíz de la Guerra de Sucesión, primero como miguelete «imperial» y más tarde como seguidor del célebre Carrasclet, un guerrillero antiborbónico [que continuó la lucha contra Felipe V después de 1714], y que habría acabado por llevar la ruina a toda su «casa». Su hijo Sebastiá, dolido o resentido, lo describe en estos términos y contexto: «Ocurrieron en aquel tiempo las guerras de Carlos Tercero (…) y mi padre (…) y muchos otros determinaron alzar una compañía de voluntarios, gastando todos ellos mucha grandeza y cometiendo muchas insolencias (…) Estos voluntarios no hacían otra cosa que ir todos los días por las hosterías, comiendo y bebiendo y jugando y manteniendo mujeres, y después de comer rompían los platos y vasos que estaban por las mesas (…) Mi padre (…) aún cuenta muchas valentías que él ha hecho, pero no el mal que ha obrado (…) estos voluntarios (…) cuando habían acabado los dineros, tomaban muchos censales, avalándose los unos a los otros, porque todos eran buenos hereus y se vendían todo lo que tenían por las casas (…) la desgracia es que sus hijos lo han tenido que pagar y aún sus nietos y bisnietos se acordarán de ellos». Pero no se trata únicamente de la diatriba de Sebastiá, un hereu frustrado. El juicio de Aleix Ribalta, un payés de Palau de Anglesola (Urgel), no resulta menos contundente: «aquellos hombres que se levantaron en 1705 a título de Migueletes acabaron en ladrones, y éstos eran los que más daño hacían al país»” [X. Torres, Naciones sin nacionalismo: Cataluña en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVII), Universidad de Valencia, 2008, p. 335; el autor ofrece muchos más datos y testimonios].

Ciertamente, antes de la conquista aliada de Barcelona, ya había austracistas en Cataluña, como en otras partes de España, incluida Castilla, donde muchos nobles fueron partidarios del archiduque. Pero también es verdad que los fueros no estaban amenazados. En las Cortes de Barcelona de 1701, Felipe V, que se casó entonces en la ciudad, concedió “a los catalanes todo lo que pidieron, incluso dos barcos de registro a Indias” (Antonio Domínguez Ortiz, Tres milenios de historia, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 206). Así, un estudioso de la Guerra de Sucesión como Henry Kamen ha podido escribir que “cuando Felipe V ascendió al trono, nadie lo apoyó más que los catalanes”. Pero comenzada la guerra se pensó que se podía conseguir más de un rey que les debiera el trono. Por otra parte, hay que tener en cuenta la francofobia de los catalanes, dado que, desde finales de la Edad Media, los franceses habían sido el enemigo (con la unión de los Reyes Católicos, Francia, que había sido la aliada tradicional de Castilla, pasó a serlo de toda la monarquía española); “gabacho” es una palabra de origen catalán. Además, la burguesía catalana, que encabezó la rebelión, tenía ya motivos fundados para temer la competencia francesa (entre la nobleza, predominaron los partidarios de Felipe V). En todo caso, primero fue la traición y después el programa político.
2) En Barcelona, en 1714, había muchos españoles, pues, con Cardona, fue el último refugio que quedaba para los austracistas en la península ibérica. De hecho, de los ocho regimientos de infantería que se trataron de formar, cuatro, la mitad, no eran catalanes, si bien es cierto que no se hallaron los alemanes, aragoneses, navarros y castellanos suficientes para formarlos y se completaron con catalanes. En cambio, cientos de barceloneses abandonaron la ciudad porque no querían luchar, sumándose al gran exilio que se había producido en 1705.
3) Como ha afirmado Henry Kamen, “el hecho es que ninguno de los hombres de aquella malhadada generación de 1714 puede ser un punto de referencia [para los nacionalistas], porque todos ellos esgrimieron que su causa era «per la patria i per tota Espanya», una frase que ningún político separatista pronunciaría jamás en la actualidad” [España y Cataluña, p. 11]. Basta con recordar lo que se proclamó el mismo 11 de septiembre de 1714, fecha del último asalto a la ciudad. Antonio Villarroel y Peláez, el general que defendía Barcelona, arengó así a la tropa y el pueblo antes de que comenzara el ataque: “Por nosotros y por la nación española peleamos. Hoy es el día de morir o vencer. Y no será la primera vez que con gloria inmortal fuera poblada de nuevo esta ciudad defendiendo su rey, la fe de su religión y sus privilegios”. Y en la proclama para ese día del gobierno de la ciudad (los Tres Comunes de Cataluña), se arengaba así a la población: “Ahora oíd, se hace saber a todos generalmente, de parte de los Tres Excelentísimos Comunes, tomado el parecer de los Señores de la Junta de Gobierno, personas asociadas, nobles, ciudadanos y oficiales de guerra, que separadamente están impidiendo que los enemigos se internen en la ciudad; atendiendo que la deplorable infelicidad de esta ciudad, en la que hoy reside la libertad de todo el Principado y de toda España, está expuesta al último extremo, de someterse a una entera esclavitud. […] Se hace también saber, que siendo la esclavitud cierta y forzosa, en obligación de sus cargos, explican, declaran y protestan a los presentes, y dan testimonio a los venideros, de que han ejecutado las últimas exhortaciones y esfuerzos, protestando de todos los males, ruinas y desolaciones que sobrevengan a nuestra común y afligida Patria, y exterminio todos los honores y privilegios, quedando esclavos con los demás españoles engañados y todos en esclavitud del dominio francés; pero se confía, que todos como verdaderos hijos de la Patria, amantes de la Libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España”.
En cuanto al temor a una masacre, hay que decir que, aunque pueden alegarse algunas proclamas, lo cierto es que, a finales de abril de 1714, Felipe V envió una embajada a Barcelona para volver a ofrecer una amnistía, pero ni siquiera fue recibida. Y el duque de Berwick, que mandaba el ejército de Felipe V, hizo un último esfuerzo para conseguir la capitulación concertando una entrevista que se celebró el 4 de septiembre, una semana antes del asalto final. La delegación barcelonesa, encabezada por Casanova, su alcalde (conseller en cap), acudió sin militares, que fueron deliberadamente excluidos (cabe destacar que el ayuntamiento se había atribuido el mando quitándoselo a la Diputación, todo muy foral, como la Junta de Btazos, sucedáneo de las Cortes). A pesar de que no había ninguna esperanza, Casanova rechazó la rendición (la propuesta fue rechazada en una asamblea de treinta personas procedentes del ayuntamiento, diputación y del estamento nobiliario por 26 votos contra 4). Conocido el desenlace, Antonio Villarroel, jefe militar de la plaza, intentó dimitir, “solicitando un puesto como soldado. Esa dimisión fue aceptada, pero los Comunes [Junta de Brazos] decidieron mantenerla en secreto para no afectar a la moral de los defensores. Tampoco pudieron ponerse de acuerdo los Tres Comunes acerca del nombre de su sustituto; trasladado este problema al Consejo del Ciento, que acordaron nombrar generalísimo a la Virgen de la Merced” (Andrés. Cassinello, “El sitio de Barcelona: septiembre 1714”, Guerra de sucesión española, Revista de historia militar, Extra 2, 2014, p. 26). Ni Felipe V ni Berwick deseaban una matanza. El general francés aceptó a las tres de la tarde del 11 de septiembre, cuando la victoria era segura, el cese de hostilidades para negociar la capitulación (mientras la asamblea de los tres comunes, un sucedáneo de las Cortes publicaban un bando para pedir un último esfuerzo a los defensores). Las capitulaciones se firmaron el día 12. Pero Berwick no quiso entrar ese día en Barcelona, porque temió que la noche se echara encima y no pudiera controlar a unas tropas enfurecidas por las muchas bajas que habían sufrido. Las tropas entraron al día siguiente en la ciudad, sin incidentes. Así lo contó Berwick en sus Memorias:
“El trece por la mañana abandonaron los rebeldes todas sus posiciones; tocamos generala y nuestras tropas desfilaron por las calles y hasta los barrios que habían sido asignados, con tal orden que ni un solo soldado abandonó la formación. Desde sus casas, comercios y calles, vieron pasar los vecinos a nuestras tropas como si fuera tiempo de paz; puede parecer increíble que a tan terrible confusión [los terribles combates del día 11] sucediera en un instante tan perfecta calma, y aun más maravilloso que una ciudad tomada al asalto no fuese objeto de pillaje; solo a Dios cabe dar gracias por ello, pues todo el poder de los hombres no habría bastado para contener a las tropas. De no ser por las torpezas cometidas en el bastión de San Pedro, el asalto nos hubiera costado doscientos hombres. Tuvimos cerca de dos mil muertos o heridos; las pérdidas de los rebeldes no pasaron aquel día de seiscientos hombres. Durante el asedio tuvimos diez mil muertos o heridos. Los habitantes de la ciudad cerca de seis mil”.
El castillo de Cardona, que era el otro foco de resistencia, capituló el día 18, lo que puso fin a la guerra en la península ibérica. Quedaban Mallorca y Menorca, que se rendirían sin combatir al año siguiente, cuando se envió una flota
Sin embargo, la película acaba con este mensaje erróneo, que propicia interesada confusión:
“El 11 de septiembre el ejército francoespañol conseguía entrar en Barcelona. Dejaba atrás un elevado número de bajas. Para no perder más hombres, Berwick accedió a otorgar capitulaciones, bajo palabra de honor. A cambio se respetarían sus vidas y propiedades. El rey Felipe V no cumplió con la palabra dada”.
Evidentemente, no se trató de una promesa verbal, sino de unas capitulaciones que el rey respetó.
Alejandro Dumas, quien escribió novelas históricas, confesó que “es verdad, he violado la historia, pero ha producido algunas crías hermosas”. Barcelona 1714, en cambio, es una violación salvaje, sin más sentido que las ganancias que los que participaron en ese espanto.
Y más cuando la historia del largo asedio de Barcelona durante el final de la Guerra de Sucesión es suficientemente interesante como para no tener que inventar. Sólo es necesario conocerla y tener la capacidad suficiente para narrarla en escenas.
Y es que una historia que merece, por lo menos, una película; incluso una serie dada la riqueza del episodio y su complejidad.
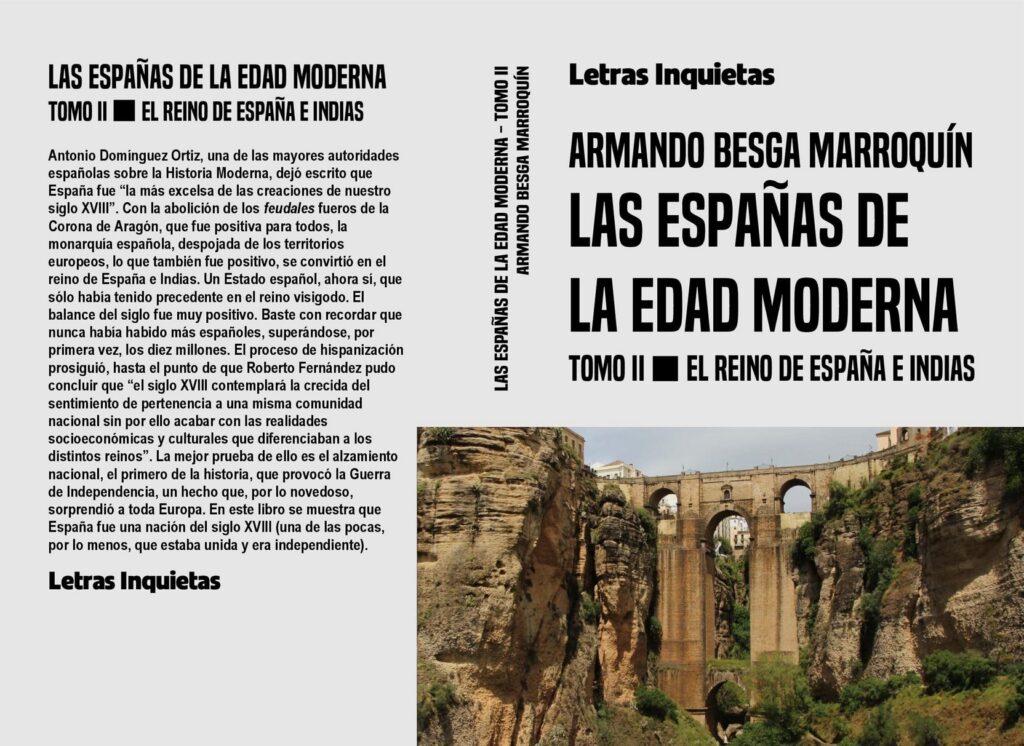
Ya en su época el asedio de Barcelona se comparó con los de Sagunto y Numancia. Pero en estas ciudades los defensores lucharon hasta el final para evitar la masacre de los vencedores y la esclavización del resto de la población. Más parecido tiene la resistencia de Barcelona con la de la vencida Alemania nazi y, particularmente, la de Berlín, que no fue sólo producto de la voluntad de Hitler de vivir unos días más y de tener un final épico. Voltaire interpretó la resistencia de Barcelona como una consecuencia del “fanatismo español de fondo religioso”. Antes Francisco de Castellví (1682-1757), el historiador austracista de la Guerra de Sucesión, la había explicado también por el carácter español: Mucho “poderío tiene en la nación española la afabilidad, la confianza y el cortés amoroso lenguaje y más que en otras naciones la fuerza y lo riguroso del castigo. Éste enfurece más el brío español, que es nación que sirve y se sacrifica por bizarría y generosidad de ánimo y aborrecen el nombre de forzada obligación”. No es de extrañar, por tanto, que Pierre Vilar concluyera que “el patriotismo desesperado de 1714 no es únicamente catalán, sino español; expresaba la profundidad de una decepción, la intensidad de un temor” [Cataluña en la España moderna, Crítica, Barcelona, 1978, I, p. 459].
En todo caso, en la resistencia de más de un año cabe distinguir dos etapas. En la primera, que es la más larga, se pueden encontrar razones que la justifiquen. Había esperanza de que los aliados regresaran en una guerra que no había terminado. El emperador Carlos VI, que se comportó como un capitán Araña (y que había empleado más soldados en Italia, donde se quedó con la mayor parte de los dominios españoles), envió numerosos mensajes de apoyo, que sólo sirvieron para alentar la resistencia. En Inglaterra, representantes catalanes presionaban para que el gobierno británico reiniciara la guerra. Y en Rastatt se trataba de influir en las negociaciones de paz para que Felipe V se comprometiera a respetar los fueros. En el campo, todavía había miles de rebeldes que combatían. Las autoridades barcelonesas enviaron tropas para fomentar rebeliones, que fracasaron por el hartazgo de la población (eso sí, la guerra se hizo más encarnizada aún con incendios y matanzas por parte de unos y otros; muchos rebeldes terminaron como bandidos). Y eso que a finales de 1713 se produjo un motín antifiscal por las contribuciones que impusieron las autoridades borbónicas para financiar al ejército, que sufría toda clase de penurias. Pero, como escribió Castellví, “este modo de proceder de los sitiadores fue el mayor aliado de los sitiados, y aquello que no habían conseguido siguiendo el diputado la Cataluña […] consiguieron los sitiados mayores esfuerzos de los pueblos por las operaciones de los mismos sitiadores”. Del lado borbónico se proferían unas amenazas que fomentaban la resistencia: “En sus memorias [Berwick] opina que si los generales españoles hubiesen empleado un lenguaje mesurado, en lugar de tanta amenaza de horca, los barceloneses hubieran capitulado” [A. Cassinello, op. cit., p. 24]. A todo ello hay que sumar el ineficaz bloqueo de Barcelona por parte del duque de Popoli entre el 25 de julio de 1713 y el 7 de julio de 1714, debido fundamentalmente al número reducido de tropas y a la falta de dinero (la ciudad pudo ser abastecida por mar y realizar salidas para sublevar el territorio circundante).
La llegada el 7 de julio de 1714 de tropas francesas al mando del duque de Berwick, que se hizo cargo del asedio, cambió completamente la situación, pues los diez mil defensores (se movilizó a todos los mayores de 14 años) se enfrentaron a partir de entonces a cuarenta mil enemigos. El 6 de marzo se había firmado el Tratado de Rastatt, sin ninguna alusión a Cataluña. Los rebeldes ya no tenían motivos para esperar alguna ayuda (aunque interpretaron que el tratado firmado implicaba la retirada de los tropas francesas). Y en septiembre, la muralla ya tenía abiertas tres brechas. No tenía ningún sentido la resistencia. La matanza del 11 de septiembre se podría haber evitado.
Como señaló Antonio Domínguez Ortiz, “abandonad[o]s por sus aliados, es un misterio por qué prologaron una resistencia sin esperanzas” [España, p. 206], un tema suficiente para hacer una película. Recurrir a la rauxa que con el antagónico seny caracterizaría a los catalanes no resuelve el problema, sólo lo desplaza. En todo caso, para tratar de comprender esa actitud, hay que tener en cuenta de que se trataba de una minoría, además sesgada, pues en Barcelona se habían refugiado los austracistas más radicales, procedentes bastantes de fuera de Cataluña. Lo cierto es que la inmensa mayoría estaba harta de la guerra, con independencia de cuales fueran sus simpatías: “Gelat [un payés], que en 1701 festejaba –cabe pensar– el matrimonio de un Felipe V [en Barcelona], unos años después no tenía inconveniente en escribir sobre «el rey nuestro señor Carlos Tercero»; mientras que en las postrimerías de la Guerra de Sucesión en pleno desánimo ya, Gelat no dudaba en apostar por un declarado accidentalismo dinástico: «Dios quiera dar la corona de España a quien toque, para que se pueda vivir en paz y quietud»” [X. Torres, op. cit. p. 331]. La decepción fue tal que algunos aconsejaron en sus diarios a los descendientes que no participasen voluntariamente en guerras. “Así, advierto a todos mis descendientes que, en caso de que en cualquier tiempo hubiera algunas guerras, que de ningún modo no se aficionen a un rey ni a otro, sino que hagan como los matojos que están en los ríos, que cuando viene mucha agua se agachan y la dejan pasar, y después vuelven a alzarse cuando el agua ha pasado, y así [a los reyes] obedecerlos a todos, cualquiera que venga, pero no aficionarse con ninguno, que de otro modo les acarreará mucho daño y se expondrán a perderse ellos y todos sus bienes” [Sebastiá Casanovas, cit. ibid, p. 336]. “Así te advierto que si vieras guerra en alguna ocasión, no puedes fiarte de nadie (…) y la respuesta [que] el paisano debe dar [en tales casos] es que yo no me cuido de estas cosas, soy hombre que vivo de mi trabajo, pues las cosas de la guerra son para los soldados” [Aleix Ribalta, cit. ibid].
Ninguno de estos asuntos se menciona en Barcelona 1714, cuya directora ha manifestado en una entrevista reciente que “da rabia que no se apoye al cine comprometido, es muy necesario”. Si hay alguien al que dé rabia que se haya gastado tanto dinero del contribuyente, que todavía debemos, en este bodrio, puede desquitarse pasando unas horas muy divertidas viendo en compañía esta película. Y es que únicamente he comentado una parte muy pequeña de las chapuzas de esta película infame. Son tantas que, bastantes veces, algunas pasan desapercibidas entre tanto disparate que puede aparecer junto en una misma escena. Puedo dar fe de ello.
Antes de que te vayas…