Una fama inmerecida
En un artículo anterior, traté el racismo y la hispanofobia de Steer (1909-1944) [“George L. Steer, un racista hispanófobo”]. Es algo que ya había denunciado George Orwell cuando en febrero de 1938 hizo la recensión del libro El árbol de Gernika, recién aparecido, que ha dado tanta fama al periodista sudafricano:
“El señor Steer escribe enteramente desde el punto de vista vasco, y mantiene con mucha fuerza la curiosa práctica británica de ser incapaz de elogiar a una raza sin damnificar a otra. Como es provasco, le parece necesario ser antiespañol, esto es, antigubernamental hasta cierto punto, además de antifranquista. En consecuencia, su libro está tan lleno de burlas sobre los asturianos y otros leales no vascos que nos hace dudar de su fiabilidad como testigo”.
Orwell, pues, dudaba de la fiabilidad de los testimonios de Steer, de los que dijo que “no quedaba nada claro qué es lo que ha visto con sus propios ojos”. Confirmar esas sospechas es el objetivo del presente artículo. El asunto tiene su importancia porque el libro de Steer suele ser utilizado acríticamente como una fuente primaria de la Guerra Civil. Es más: para Paul Preston, continúa siendo “uno de los aproximadamente diez libros más importantes sobre la Guerra Civil española” [Idealistas bajo las balas: Corresponsales extranjeros en la guerra de España, Debolsillo, 2011, ed. de Kindle p. 388]. Es únicamente uno de los muchos elogios que ha recibido el libro. Otro es éste, escrito por Herbert Southworth en 1975: “Es con mucho el mejor libro sobre la Guerra Civil en el País Vasco” Una fama que tuvo desde el principio, pues ya en 1938, como recuerda Preston, Martha Gellhorn, considerada una de las corresponsales de guerra más importantes del siglo XX y que fue esposa de Ernest Hemingway, escribía a Eleanor Roosevelt que “no hay mejor libro publicado sobre la guerra” (el autor apostilla que “la apreciación de Martha Gellhorn ha superado con creces la prueba del tiempo”). Preston reconoce el partidismo de Steer “hasta llegar al extremo del activismo” (“El árbol de Gernika es un clásico de la historiografía de la Guerra Civil española. Hermosa e incisivamente escrito, es una emotiva defensa del nacionalismo vasco”); de hecho, se identificó tanto con los nacionalistas vascos, que, como señala el escritor británico, “a veces escribía «nosotros» en lugar de «ellos», cosa que también le había pasado con los soldados etíopes en Caesar in Abyssinia [Idealistas…, p. 366]. Pero, quizás pensando en su propio caso, Preston considera que eso no fue en “detrimento de la fidelidad y la sinceridad de su quehacer informativo” [op. cit., p. 9]. La teoría, desde luego, se la sabía Steer, quien escribió que el periodista “es un historiador de los sucesos de todos los días y tiene un deber para el público. […] Debe estar henchido del más apasionado y escrupuloso apego a la verdad. […] Debe tratar de que la verdad prevalezca” [El árbol de Guernica. Madrid,1978, p. 215]. Y, en otro libro posterior, escribió que “suelo darle vueltas al tema antes de ponerme a escribir, prefiero el microscopio a las primicias”. Como podremos comprobar repetidamente, daba tantas vueltas a los temas que terminaban teniendo poco que ver con lo sucedido.

Lo cierto es que el libro El árbol de Gernika está tan plagado de falsedades que no sirve como fuente histórica, pues siendo tantas las falencias es preciso comprobar cualquier información ofrecida para poder ser utilizada en un estudio histórico y, por consiguiente, en el mejor de los casos, no aporta nada a lo que ya se conoce. Y es que refiriéndose a pecados mucho menores y numerosos, John Hersey (1914-1993), ganador del premio Pulitzer, escribió:
“El periodista no debe inventar. Cualquier periodista conoce la diferencia entre la distorsión que viene de restar los datos observados y la distorsión que viene de inventar datos. En el momento que el lector sospecha adiciones, la tierra comienza a temblar debajo de sus pies: es aterrador el hecho de que no hay manera de saber lo que es verdadero de lo que no es”.
Como prueba de lo dicho, analizaremos el relato de Steer sobre las matanzas del 4 de enero de 1937 en las cárceles de Bilbao, un hecho tan significativo como olvidado.
En primer lugar, cabe destacar que ese relato de Steer se ha convertido en la fuente principal de la masacre. Así sucede, por ejemplo, en la historia que se cuenta en Bilbaopedia, página web del ayuntamiento de Bilbao, dirigida “por un grupo de investigación de la UPV/EHU en colaboración con un amplio elenco de expertos”:
“El 23 de noviembre de 1940 se impuso [a la actual calle Sorkunde]el nombre de Cuatro de Enero, fecha que recordaba el día de 1937 en que ocho junkers alemanes, tras ser atacados por cazas rusos, bombardearon Bilbao y las márgenes de la ría [lógicamente, no bombardearon tras ser atacados, sino que primero intentaron lanzar las bombas sobre industrias de la ría y emprendieron la huida ante los cazas enemigos, que alcanzaron a dos aparatos alemanes. En su huida, uno de estos aparatos, para ganar altura, se desprendió inútilmente de las bombas, que cayeron en el casco urbano de Bilbao, provocando ocho muertos no 19, como repetirá Aguirre en sus intentos de falseamiento de lo ocurrido] y varios heridos. Fueron las primeras bombas caídas sobre el casco urbano de la capital vizcaína]. Una multitud se acercó a las cárceles de Larrínaga y a los conventos del Carmelo y Ángeles Custodios convertidos provisionalmente en cárceles, y a la casa de la Galera [una prisión de mujeres], con la intención de asaltarlos. El Gobierno de Euskadi no quiso enviar un batallón nacionalista para contener a la masa, ya que se tenía la convicción de que ésta, pertenecía a la comunidad emigrante [o sea, maketos, lo que es falso] y un enfrentamiento entre ambas comunidades podría representar un conflicto mayor, por lo que envía un batallón de la UGT, pero éstos, que también tenían enardecidos los ánimos por el bombardeo, colaboraron con la multitud en la masacre de los prisioneros [fueron ellos, los del batallón anarquista Malatesta y milicianos de otras unidades no identificadas los que iniciaron y cometieron la matanza. Sólo algunos manifestantes colaboraron, como algunos guardias y presos comunes]. Monzón, Consejero de Gobernación, se presentó al poco tiempo [cuatro horas, cuando estaba a quince minutos] en Larrínaga con la policía motorizada y apresó a los miembros del batallón tras detener la matanza [no se detuvo a nadie: los asesinos se retiraron tranquilamente con lo robado. E, incluso, algunos se quedaron custodiando a los presos esa noche].
El Consejero de Justicia señor Leizaola confeccionó la lista de los muertos [sólo una fuente anónima del PNV en un escrito exculpatorio acredita esa información. Lo cierto es que el Gobierno Provisional del País Vasco nunca publicó una lista de los fallecidos], y, tanto Radio Bilbao como los demás medios de comunicación, publicaron los hechos [completamente falso: el Gobierno Provisional prohibió cualquier alusión a los hechos. La censura se mantuvo hasta la conquista de Bilbao], se autorizó a los familiares hacer funerales públicos [completamente falso: ni siquiera se publicó una esquela], y se constituyó un tribunal especial para juzgar a los responsables [y tan especial, como que estaba presidido por un parlamentario del PNV que ni siquiera era juez]; al final de enero, seis de ellos fueron condenados a muerte por su actuación”, lo que es completamente falso: ni hubo juicio, ni nadie fue condenado (ni siquiera degradado entre los mandos militares). El texto proviene de Calles y rincones de Bilbao de Javier González Oliver, publicado por el ayuntamiento de Bilbao en 2007].
Otro ejemplo, más relevante aún, es el relato de Paul Preston:
“Aunque los bombardeos esporádicos continuaron, nada hacía prever la escalada de violencia que vivió la ciudad el día 4 de enero, cuando en represalia se llevó a cabo una incursión aún más sanguinaria en las cuatro cárceles de la ciudad. Fueron asesinados 224 derechistas, incluidos varios sacerdotes, la mayoría carlistas, pero también algunos nacionalistas vascos [completamente falso; no había presos con esa ideología]. Los principales culpables fueron anarquistas, pero un destacamento de milicianos de la UGT [todo un batallón] enviado a detener la masacre acabó participando también en el asalto de una de las prisiones [fueron más]. Corriendo un riesgo considerable, miembros del gobierno vasco acudieron y consiguieron controlar la carnicería antes de que alcanzase a todos los reclusos. En contraste con la represión que se ejercía en Madrid, y aún más con la de la zona rebelde, el gobierno vasco permitió que las familias de los fallecidos celebraran funerales públicos y asumió la responsabilidad de las atrocidades. Se iniciaron procesos para llevar a los culpables ante la justicia, si bien no llegaron a concluirse antes de la caída de Bilbao” [El holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2017, 571].
Llama la atención que en una empresa como la de demostrar la existencia de un holocausto en España, en un libro de 859 páginas, el autor dedique sólo la parte de un párrafo a dar cuenta de un episodio sin parangón en las matanzas de la Guerra Civil. No sólo no cuenta ninguno de los innumerables detalles escabrosos de la matanza, sino que casi todas las frases, inspiradas en el falso relato de Steer, necesitan ser corregidas, empezando por el número de muertos, que no fueron 224, como afirma el autor, ¡pese a sumar entre ellos a presos nacionalistas!, sino 239, pues quince murieron después a causa de las heridas (y otros dos quedaron ciegos).

Y es que hay que tener en cuenta que 239 asesinados es una cantidad muy superior a la de los muertos producidos por el bombardeo de Guernica (con nombre y apellidos sólo se han podido acreditar 126 fallecidos, aunque seguramente hay que elevar esa cifra con algunos desaparecidos), pero menor a la mortandad provocada por el ataque aéreo a Durango, que fue la mayor matanza que se produjo durante la Guerra Civil en el País Vasco (336 muertos). Y los asesinados no fueron más por dos razones. Una es la forma chapucera de la masacre: algunos presos sobrevivieron al tiro de gracia; otros lo hicieron heridos o ilesos en los montones que se iban formando con los fusilados. La otra razón es la cobardía de los asesinos. En El Carmelo, convento entonces habilitado como prisión, sólo fueron asesinadas ocho personas. El número de bajas tan reducido en una prisión que tenía millar y medio de encarcelados tiene varias explicaciones. La configuración del edificio que obligaba a subir escaleras para acceder a las estancias de los presos. Lo tardío del ataque y el hecho de que las puertas tuvieran que ser forzadas en este ataque, lo que dio tiempo a los presos a prepararse. La juventud de los encarcelados, entre los que se encontraban los soldados capturados y sus mandos. Y el valor e inteligencia que mostraron, pues formaron barricadas y se enfrentaron a los milicianos con botellas y ladrillos de las paredes que rompieron. Con esas armas les hicieron retroceder, lo que dice mucho de la cobardía de los asesinos, que es de suponer que no mostraran más valor en el frente. Steer, siempre tan imaginativo, añadió el detalle de que a los presos se sumaron “seis guardias vascos con fusiles” [op. cit., p. 122], que ninguno de los que estuvo allí vio; mucho menos que dispararan contra los asaltantes, como afirmó el periodista.
Además, no se trata sólo de cuánto y cómo se mató. También se robó mucho: a los presos, a veces cortándoles los dedos para apoderarse de los anillos, al economato e, incluso, al personal de la prisión, que echó luego de menos algunas de sus pertenencias. En este sentido, cabe destacar el saqueo que se produjo en Los Ángeles Custodios: El “día 6 de enero de 1937, veinticuatro vigilantes interiores de los Ángeles Custodios presentarán un escrito que merece ser enmarcado cuando asesinan a más de 100 personas bajo tu responsabilidad, y consigues no trasladar ningún sentimiento ni preocupación hacia ellos, pero sí tu profunda indignación porque te han robado el abrigo. Con nombre, dos apellidos y tu firma” [Carlos Olazabal, 4 de enero de 1937: ¿El Gernika del PNV? Fundación Popular de Estudios Vascos, Bilbao, 2021, p. 123]. A ello hay que sumar que las maletas de los presos fueron rajadas para robar sus pertenencias y que también fue saqueada la enfermería. Uno de los vigilantes, Nazábal, recuperó su cartera, pero no las trescientas pesetas que había.

Finalmente, para terminar con la cuestión del desmesurado e infundado prestigio de Steer, cabe añadir que el crédito de este periodista se extiende a toda la gestión del gobierno de Aguirre. Prueba de ello es este texto que aparece en la página inicial de citas de un importante libro, El oasis vasco: El nacimiento de Euskadi en la República y la Guerra Civil, de José Luis de la Granja:
El pueblo vasco “está orgulloso también de que se gobernó a sí mismo [durante la Guerra Civil]. De cómo fue capaz de mantener el orden y la verdadera paz de la Iglesia; dio libertad a todas [sic] las conciencias [los miles de presos que había en las cárceles de Bilbao lo estaban, sin haber sido procesados, por sus ideas], alimentó a los pobres, curó a los enfermos, dirigió todos los servicios de un gobierno sin que se produjera una sola querella entre el ejecutivo [de Aguirre] y el pueblo [además de a los derechistas, Steer debía de excluir de su pueblo vasco a los anarquistas, a los que tenía particular fobia, que tantos enfrentamientos tuvieron con el gobierno de Aguirre, hasta el punto de que llegaron a abandonar el frente para dirigirse a Bilbao, ante lo cual se movilizó a varios batallones para cerrarles el paso, sobre lo que mintió descaradamente, pues, en este caso, dice haber presenciado los hechos], ni entre los divergentes teóricos de su ejecutivo. En toda España fue el único que demostró estar preparado para gobernar” [el texto ya lo reprodujo Aguirre en De Guernica a Nueva York pasando por Berlín].
Baste decir ahora únicamente, para dar cuenta de sus entendederas, que Steer no fue consciente de que la Guerra Civil española era también una guerra civil entre vascos. Y es que para este sujeto el pueblo vasco se reducía a la comunidad nacionalista. Y creía a pies juntillas en lo que le habían dicho, que las guerras civiles eran imposibles entre vascos porque “llegamos a compromisos y terminamos por bajar el tono de la voz”. Eran propias de los españoles, unos cainitas.
Las matanzas en los barcos convertidos en prisiones
Finalizada la introducción y antes de pasar a analizar el relato de Steer sobre la masacre, es conveniente recordar el bombardeo que precedió a los asaltos a las cárceles. Las noticias que aparecieron al día siguiente en los periódicos resultan contradictorias, pero básicamente sucedió lo siguiente. El 4 de enero, poco después de las tres de la tarde, nueve bombarderos alemanes, protegidos por trece cazas, intentaron atacar instalaciones del puerto de Bilbao en la ría. Pero fueron sorprendidos por doce cazas soviéticos que habían logrado más altura y eran más rápidos. Los aviones alemanes iniciaron entonces la retirada. Uno, por lo menos, no lo conseguiría (en la prensa se contó que otro se estrelló lejos de Bilbao a consecuencia de los daños recibidos). Alcanzado por el fuego enemigo, para ganar altura, descargó las bombas cuando pasaba por Bilbao, que como ya se dijo fueron las primeras que cayeron sobre el casco urbano de la capital vizcaína. No fue suficiente y se estrelló contra el Monte Arraiz, que sólo tiene 361 metros de altura. Antes, dos miembros de la tripulación se habían lanzado, en momentos distintos, en paracaídas. Uno, que era el telegrafista, fue capturado, aunque no de la forma novelesca que cuenta Steer. Trasladado a la Consejería de Defensa, en el hotel Carlton, fue llevado a Portugalete para evitar un linchamiento. El otro piloto no tuvo tanto suerte: fue salvajemente linchado. Su cadáver “fue machacado, arrastrado, pisoteado, acuchillado […], incluso fue agredido con las agujas de tejer sufriendo todo tipo de agresiones y humillaciones” [Carlos Olazabal, op. cit., p. 61]. Se contó –incluso por el propio José Antonio de Aguirre– y se sigue contando que había disparado a la gente que habría intentado capturarle. Pero el testimonio del capitán Azarola muestra que los heridos que hubo (uno de los cuales perdió la pierna) fueron consecuencia del fuego amigo y entrecruzado. A continuación, el cadáver fue arrastrado por un caballo hasta el centro de Bilbao, donde se encontraba la sede de Gobernación, en el edificio de la Sociedad Bilbaina, muy cerca de la ría (a medio camino fuerzas del orden consiguieron, al menos, que el cuerpo fuera trasladado en unas angarillas). Desde los balcones del edificio, el consejero de Gobernación, Telésforo de Monzón, consiguió que la chusma abandonara el cadáver y se disolviera, aunque algunos se dirigirían hacia las cárceles, situadas al otro lado de la ría, donde se estaban concentrando muchos individuos. El problema fue que el batallón anarquista Malatesta había salido del cuartel que tenía en la Casilla y, a través de la calle San Francisco, se dirigía entonces a las cárceles para asaltarlas.
En ocasiones anteriores, los bombardeos habían provocado linchamientos de presos, como sucedió en otras partes de la España republicana: Málaga (250 muertos), Cartagena (211), Gijón (150), Ibiza (93), Menorca (72),… Las matanzas de Bilbao habían sucedido en barcos anclados en la ría habilitados como prisión, después, por cierto, de que la Guardia Civil fuera sustituida por milicianos izquierdistas (como ocurrió también con las matanzas de San Sebastián). Steer –como siempre– lo contó a su manera. De la matanza del 25 de septiembre, escribió que “dirigidos por miembros de la CNT […] algunos refugiados se dirigieron al puerto y masacraron a sesenta y ocho detenidos que se encontraban en los barcos-prisión. Después regresaron a tierra pensando, incluso, que habían sido clementes: cientos de sus seres queridos yacían muertos en Bilbao” [op. cit., pp. 77-78], por el bombardeo que ese día no produjo ninguna víctima mortal, pese a lo cual Paul Preston les contó a sus predispuestos lectores, que “el 25 y 26 de septiembre, los ataques aéreos sobre Bilbao causaron decenas de muertes y mutilaciones, en muchos casos a mujeres y niños” [El holocausto…, p. 571]. Y de la masacre del 2 de octubre, que “en Bilbao volvió a repetirse la matanza de seres humanos por españoles, y no por vascos […]. Una pandilla de marineros del acorazado «Jaime I» […], borrachos y sucios, con sus rostros oscuros por la barba de varias semanas […] mataron cuarenta y dos personas, una por una, y los arrojaron por la borda antes de que sintieran que los vascos se acercaban río abajo”, que no necesitaban acercarse porque estaban custodiando a los presos [op. cit., p. 81]. Siguiendo a Steer, Paul Preston despachó el asunto en unas líneas que preceden al pasaje ya reproducido: “Como se había predicho, esto [el bombardeo] desencadenó la ira de la población. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de orden público [sic], los anarquistas asaltaron dos barcos-prisión, el Cabo-Quilates y el Altuna-Mendi y asesinaron a sesenta derechistas, entre ellos dos curas” [op. cit., p. 571]. No se necesita más que tener algo de capacidad crítica para concluir que estos relatos son falsos (para evitar los asaltos, se habían habilitado los barcos como prisiones, donde los presos tenían prohibido hablar vascuence, que no entendían la gran mayoría de sus guardianes). Los barcos no podían ser asaltados por la muchedumbre, aunque fuera anarquista [de hecho, en el Aranzazu Mendi no se produjo ningún muerto porque un sargento de la Guardia Civil, pese a las amenazas, negó el acceso a la chusma que se había acercado al barco]. Es cierto que hubo gente que se concentró en las orillas de Erandio y Baracaldo para exigir la muerte de los presos, pero fueron los milicianos que custodiaban los barcos los que realizaron los asesinatos (en el Altuna Mendi tuvieron a los cautivos varias horas con los brazos en alto hasta que a primeras horas del día 26 mataron a 28, trece de ellos curas), o dejaron subir a los marineros del Jaime I, que querían vengarse del hundimiento de un destructor republicano el 29 de septiembre. El relato de Steer tenía el propósito de exculpar a los vascos –en su idiolecto, los nacionalistas– de las matanzas para responsabilizar a los anarquistas, a los que detestaba y excluía del pueblo vasco. Su repugnante racismo e hispanofobia se manifiesta claramente en lo que predica de los marineros del Jaime I, a los que, por cierto, no se les reconoce ninguna gesta durante la Guerra Civil (el acorazado, que había bombardeado algunas ciudades, fue destruido el 17 de junio de 1937 por una explosión en Cartagena, cuando se realizaba una reparación, que causó unos trescientos muertos). En total, fueron asesinados 31 personas en el Altuna Mendi y 89 en el Cabo Quilates, casi el doble exactamente de lo que cuenta Paul Preston, interesado éste en exculpar a los socialistas (lo que el lector debería tener en cuenta si lee el ingenioso recuento de víctimas de la Guerra Civil que hace el publicista al final de El Holocausto español, en el capítulo “Sin perdón: juicios, ejecuciones, cárceles”).Ciertamente, no todos los asesinatos se produjeron durante esas matanzas. Gregorio Balparda, José Larrucea Lambarri y sus dos hijos, Carlos y Javier, fueron asesinados en el Cabo Quilates el 31 de agosto. En ese mismo barco fueron asesinados también Pablo Gallo, el 8 de septiembre, y Julio Pérez, al día siguiente. En el Altuna Mendi fue matado Eleuterio Iturmendi.
El asesinato de Gregorio Balparda (1874-1936), político liberal (fue parlamentario y alcalde de Bilbao) e historiador (su Historia crítica de Vizcaya y de sus fueros, editada en tres volúmenes, todavía se lee con provecho), merece un digresión. Había sido nombrado para participar en el tribunal que tenía que juzgar al general Mario Muslera. Balparda no sólo se negó sino que también se dio de baja en el colegio de abogados de agosto. El 26 de agosto, que fue también el día del fusilamiento de Muslera, fue llevado detenido a presencia del socialista Paulino Gómez Sainz, Comisario de Defensa, quien ordenó a gritos su encarcelamiento, tras haberle zarandeado. Conducido a la comisaria de la calle Elcano, permaneció allí hasta el 31 de agosto, cuando fue llevado al barco Cabo Quilates. Horas después era asesinado. Según la versión más extendida fue echado al agua con una soga e izado varias veces mediante una grúa hasta que terminó ahogado. El único informe oficial de los hechos es el que evacuó el 1 de septiembre Eustaquio Cañas, alcalde de Baracaldo, en cuyas aguas se encontraba el barco. Según ese documento, los cuatro muertos habrían sido consecuencia de un amotinamiento provocado por la confusión producida por un bombardeo:
“Sin duda, al oír los detenidos en el citado barco, que se encontraban alojados en el fondo de la bodega y no podían por tanto divisar a los citados aeroplanos, los disparos de la artillería antiaérea, las detonaciones producidas por las granadas y los disparos de fusil, creyeron que estaba efectuándose un asalto al barco con el fin de liberarlos, por cuya causa y envalentonados por el supuesto auxilio que ellos se figuraban acudían desde fuera, salieron atropelladamente desde la bodega n.° 4 e irrumpieron de pronto sobre la cubierta del barco cuatro de los detenidos, los cuales trataron de desarmar a los guardianes del barco, al mismo tiempo que los insultaban airadamente.
La guardia miliciana del referido barco, dando pruebas de una gran serenidad y presencia de ánimo, hizo unas descargas al aire para amedrentar a los amotinados y reducirlos a la obediencia, pero desgraciadamente ello no produjo el deseado efecto, y los rebeldes, con gran enardecimiento, se lanzaron sobre la citada guardia, pretendiendo desarmarlos y en franco ataque a la misma, por cuyo motivo los milicianos, ante el peligro inminente que corrían sus vidas y la tranquilidad de la población, se vieron precisados a repeler la agresión disparando y causando la muerte a los cuatro reclusos que habían escalado la cubierta del barco.
Reconocidos dichos reclusos resultaron ser los llamados Gregorio Balparda Herrerías, José Larrucea Lambarri y Carlos y Javier Larrucea Samaniego, cuyos cadáveres fueron depositados en el cementerio municipal para darles tierra”.
Dicho con otras palabras: Gregorio Balparda se convirtió en un cabecilla de los presos nada más llegar al barco, entendió que venían a liberarlos, se amotinó y, a sus 62 años, puso en peligro la vida de los milicianos e intentó arrebatar un mosquetón. Como todo cuadraba, no hubo más investigación.
Las masacres de las cárceles de Bilbao
El argumento de Steer sobre los sucesos del 4 de enero, que tampoco presenció, se sitúa en la misma línea de exculpación de los que llama “vascos”.
A continuación repaso los principales pasajes sin respetar la división en párrafos del texto de Steer para facilitar el análisis.
“Había anarquistas que llevaban una banderola rojinegra, muchas caras pálidas [?] y abundante griterío”. De nuevo, Steer intentó responsabilizar de los crímenes a los anarquistas, lo que hizo muy torpemente, como comprobaremos.
“Miles de refugiados parecían haberse puesto en movimiento como lo hicieron ya una vez en el mes de septiembre”. También, para exculpar a sus vascos (y al gobierno de Aguirre) echó la culpa a los refugiados que había en Vizcaya. No sólo es una falsedad más porque no se ha “encontrado ningún expediente ni gubernativo ni jurídico militar de guipuzcoanos, refugiados o no, con relación al 4 de enero” [Carlos Olazabal, 4 de enero…, p. 302, n. 544]; pero Steer aseguró a sus lectores que “los refugiados de Guipúzcoa […] no solo mataron, sino que también mutilaron” [op. cit. p. 122]. Es también una torpeza, dado que, salvo excepciones, los refugiados eran guipuzcoanos. Algo se le debió escapar de las lecciones sobre la raza vasca que le impartió Aguirre o no se dio cuenta de que para vestir a un santo estaba desnudando a otro. A esos refugiados, además, les atribuyó la introducción del anarquismo y el comunismo en Vizcaya (debía de creer que Dolores Ibárruri era una folklórica): “No hubo en Bilbao hasta que los refugiados de Pasajes y Asturias [sic] comenzaron a llegar durante la guerra, una organización anarquista o comunista que mereciese el nombre de tal” [op. cit., p. 62]. Los refugiados anarquistas, al menos, eran muy despiertos porque en unos días encontraron trabajo, lo que contradice lo que alegó para explicar la matanza del 4 de enero, y se organizaron: “«La FAI y la CNT, con 360 sindicatos, 36.000 obreros organizados, 8.000 combatientes y 16.000 militantes e industrias movilizadas, exige un puesto en el Gobierno» (las cifras desorbitadas estaban a punto de reventar, pero la cara feroche causa efecto en la Península Ibérica)”. Además, Steer tenía una gran fobia a los anarquistas, a los que retrató como unos cobardes que, con los asturianos y santanderinos, eran responsables de las sucesivas rupturas de los frentes por sus huidas ante el enemigo. Así, escribió lo siguiente, ejerciendo una vez más de vocero del gobierno vasco, como reconoce en el texto: “Los méritos bélicos de los anarquistas fueron descalificados por el Gobierno vasco, el cual no tuvo el menor reparo en declarar en voz bastante alta que el papel de los anarquistas en el bando del Gobierno y el de los falangistas en el de Franco podían muy bien cambiarse y que en el combate ambos eran aves” [op. cit., p. 95]. La realidad es que, como ha señalado Vicente Talón, autor de la historia más exhaustiva de la Guerra Civil en el País Vasco, ninguno de los mandos militares criticó el comportamiento de los anarquistas; casi todas las críticas proceden de los nacionalistas y de Steer, que hablaba por ellos [Memoria de la guerra de Euzkadi de 1936, Plaza&Janés, Barcelona, 1988, III, p. 671]. En su diatriba contra los anarquistas no se limitó a dar pábulo a lo que le contaban sin hacer comprobaciones, sino que también mintió cuando contó que había presenciado cómo seis policías se habían enfrentado a batallones anarquistas que habían abandonado el frente y se dirigían a Bilbao: “Decían que era por razones políticas: querían tener asiento en el Gobierno y publicar de nuevo su periódico [el motivo era que el gobierno vasco les había incautado la imprenta que habían comprado para publicar un periódico y pretendía cederla a los comunistas]. Pero se nos hacía raro que dieran tanta importancia a las cuestiones políticas cuando la línea había sido rota al sur de Elorrio y el enemigo penetraba por la amplia brecha abierta. Tan ancha como el frente que cubría los dos batallones que la CNT había retirado” [op. cit., pp. 227-228]. Steer no sólo oculta las justas razones que tenían los batallones, sino que miente cuando les acusa de una traición cobarde, pues lo hechos sucedieron en marzo, cuando el frente estaba en paz y él no había regresado a Vizcaya (y, desde luego, no fueron seis los policías que cortaron el paso a los anarquistas, sino varios batallones; no se llegó al enfrentamiento porque Aguirre accedió a entrevistarse con representantes de los sublevados, llegando a una solución de compromiso; el dirigente anarquista Manuel Chapiuso contó “que Aguirre llegó a proponerles entrar en el gobierno vasco”). Steer, pues, tampoco resulta fiable cuando cuenta lo que dice que ha visto personalmente, dado, además, que este episodio no es el único caso. De la mala fe de Steer da cuenta que “a veces, cuando algún batallón no nacionalista participaba en acciones exitosas lo encubría todo con la aséptica numeración del mismo, sin citar el nombre «político» de la unidad y presentándolo como una unidad «vasca» más, con la consiguiente identificación de «nacionalista vasca» que eso conlleva en la obra de Steer” [Francisco Manuel Vargas Alonso, “Camino de Armagedón: Corresponsales de guerra y conflictos bélicos (1936-1939)”, El papel de los corresponsales en la Guerra Civil Española: Homenaje a George Steer, Ayuntamiento de Guernica, 2003, p. 171, donde también se dice que “insistimos en que Steer ofreció informaciones incorrectas y sesgadas sobre muchas de las operaciones que narró y, todo hay que decirlo, muchas veces no presenció directamente”]. Sin embargo, para Paul Preston, El árbol de Gernika “es un informe completo de toda la campaña vasca” [p. 17 del prólogo de la edición de la editorial Txalaparta], cuando ni siquiera es una exposición sistemática y fechada de la campaña. Finalmente, cabe señalar que Steer también se contradijo con lo que escribía cuando, para exaltar a su héroe, afirmó que los anarquistas “comían de [la] mano” de Aguirre” [op. cit., p. 142].
“Sólo que entonces fue en dirección a la orilla y a los barcos. Los rusos recordaron que los presos habían sido sacados de los barcos y se hallaban tras los muros de la prisión de Larrínaga y en dos conventos […]. Y hacia allí iba la multitud”. En este caso, la torpeza que acompaña a la falsedad resulta ridícula (y es muy llamativo que los que toman el relato de Steer como un evangelio no hayan reparado en este tipo de detalles que son abundantes). Los rusos no tuvieron ninguna participación en los sucesos. Y sólo una persona a la que persigue la inteligencia sin lograr alcanzarla puede creer que la multitud no sabía dónde estaban los presos desde hace meses (una de las primeras medidas del gobierno provisional del País Vasco, constituido el 7 de octubre de 1936, fue trasladar a tierra a los presos de los barcos).
“La población refugiada de Bilbao, sin tierra, sin un céntimo, sin hogar, estaba de nuevo fuera de sí y allí no había nadie para frenarla”. Lo que no cuenta Steer es que las cárceles apenas tenían personal para defenderlas (la huida de los presos no era un peligro).
“[…] La Presidencia tenía que tomar una decisión inmediata: 2.000 vidas humanas se hallaban en peligro. Era obvio que había que enviar un batallón, pero ¿cuál? Había en la ciudad batallones de reserva de todos los partidos políticos, pero los consejeros sabían que los nervios de la ciudad estaban a punto de estallar. Había que obrar con sumo cuidado. En ocasiones como ésta, las dictaduras pueden actuar drásticamente, pero un sistema de Gobierno como el vasco, basado en el compromiso [sic], tenía que pensar bien las cosas. Era parte del precio de su libertad”. Resulta patético que, para justificar la incompetencia del Gobierno Provisional, a Steer no se le haya ocurrido mejor idea que contemplar únicamente dos extremos: el de la dictadura y el de la negligencia que se produjo. Por lo demás, una democracia sin ningún control parlamentario o judicial ofrecía un mayor margen de maniobra, como se demostró con las superaciones, que es como Aguirre llamaba a todas las ilegalidades que perpetró durante su gestión de menos de nueve meses, que fueron muchísimas.
“Los consejeros nacionalistas vascos no querían enviar uno de sus batallones para restablecer el orden. Era muy posible que se vieran obligados a disparar contra aquella masa humana que no era nacionalista vasca. Y lo último que deseaban era una guerra civil entre los partidos”[El árbol…, pp. 119-120]. En realidad, era el batallón anarquista Malatesta el que había comenzado la matanza.
El relato continúa confusamente con muchas falsedades, a las que Steer dio crédito, pues no se molestó en comprobar. Sólo destacaré las contradicciones. Empeñado en echar la culpa a la multitud, destaca la actuación de un batallón de la UGT (el 7º), que, efectivamente mató a la mayoría de los presos, con la participación de parte de otro de la misma obediencia (el 9º). Pese a su fobia hacia los anarquistas, silencia su participación, cuando fueron los que iniciaron la matanza en la cárcel de Larrínaga (los batallones de la UGT fueron enviados precisamente para restablecer el orden, aunque llegado a las cárceles se sumó a la masacre). Es más, llegó a afirmar que los anarquistas se enfadaron por la pérdida de prestigio que suponía no haber participado en la matanza:
“Los anarquistas considerados la organización más dura sintieron que se habían dejado eclipsar por la UGT: querían recuperar su reputación y, si era posible, instalarse en el Gobierno de Bizkaia, del cual quedaron excluidos. La noche del miércoles 13 de enero fue una noche oscura y los anarquistas ensayaron una movilización general de fuerza. Sus militantes patrullaron las esquinas del centro de Bilbao, en tanto que otros miembros del partido se afanaban con cubos y engrudo en pegar centenares de pequeños carteles de tinte izquierdista. […] Fue un débil exhibición. Los vascos [es decir, los nacionalistas] estaban bien preparados. La policía salió a la calle y disolvió los grupos antes de las dos de la mañana” [op. cit., p. 126].
Evidentemente, los anarquistas no estaban enfadados por no haber participado en la matanza. En realidad, lo que pretendían era presionar al gobierno vasco para que echara tierra en el asunto de la matanza y de paso forzar su entrada en el gobierno.
En todo el libro, Steer no menciona al comandante Jesús Escauriaza Zabala, que fue el máximo responsable de la matanza. Y del batallón Malatesta, que comandaba e inició la matanza, sólo habló para encubrir la masacre que cometió en Las Arenas cuando se retiraba hacia Santander. De este batallón anarquista, que se rindió en Cantabria no se conocen hazañas de guerra. Según Steer, el 16 de junio, cuando se acercaban los italianos, en “Las Arenas estalló una guerra civil en casa de los ricos: una cosa llamada quinta columna empezó a operar. Algo más de un centenar que habían evadido el servicio militar [demasiados para una población tan pequeña] sacaron las boinas rojas que habían tenido bien limpias y escondidas en los prensa-pantalones durante once meses y fusil en mano subieron a los pies más altos de sus elegantes villas para descargarlos sobre la calle”. El batallón Malatesta se habría encargado acabar con esta sublevación, con el comandante Escauriaza Zabala al frente (sin mencionar, otra vez, los apellidos, que habrían contradicho la impostura). Casi todo es falso y –otra vez– ha influido en lo que todavía se sigue contando. No hubo ninguna rebelión suicida. Si se había esperado once meses, se podía esperar unas horas más. Además, no tenía ningún sentido subir a los tejados para disparar a la calle. Lo que se produjo entonces es la última matanza en Vizcaya, en una población acomodada y derechista. Prueba de ello es que entre la docena de asesinados figuran los miembros Zubiría, uno de cuyos miembros ya había sido linchado en el Altuna Mendi, matados en las rocas del muelle de Las Arenas: los hermanos Rafael, Pedro y Gabriel, Ana María Garnica, esposa de éste y embarazada de ocho meses, y Bridie Boland, la institutriz de sus hijos. Es un sarcasmo considerar que pudieron ser francotiradoras. Y lo cierto es que ninguno de los asesinados fue condecorado póstumamente, como hubiera sucedido si hubiesen muerto por enfrentarse al enemigo. Además, al día siguiente, 17 de junio, fueron asesinados Álvaro Arana Churruca y Eulalio Arana Saitúa, en una acción propia de tropas en retirada que buscan venganza. A todo ello hay añadir que la iglesia de Las Arenas fue completamente destruida (Steer señala simplemente que sufrió “algunos desperfectos”) y que muchas viviendas fueron destrozadas. Curiosamente, tanto el párroco, Manuel, como el coadjutor (que Steer no menciona), José, eran hermanos del comandante Escauriaza. Pero los anarquistas no fueron los únicos que participaron en la matanza.
Pero lo peor es que Steer aprovechó la ocasión para dar cuenta de su hispanofobia y mostrar su racismo, pues es propio de los racistas considerar que los pueblos o naciones tienen la coherencia de las personas:
“Yo no estaba allí, pero ninguno de esos hechos me fueron negados por el Gobierno Vasco, quien, adoptó como siempre, un punto altamente científico sobre la guerra española. Los carlistas y monárquicos son un fenómeno español, decían, lo mismo que el anarquismo. Los carlistas que pierden su fe se vuelven anarquistas inmediatamente [la realidad es que Sabino de Arana era originariamente carlista y que el nacionalismo vasco se ha alimentado de carlistas]. Y como son españoles, nada más luchan unos contra otros. Dejémosles. El Nacionalismo Vasco, sin embargo, como el Socialismo y el Comunismo, representa un concepto universal [!]. Hay nacionalismo en todo el mundo [es lo que piensan erradamente los nacionalistas, que consideran el nacionalismo un sentimiento natural]. Nosotros los vascos somos una fase del mismo. Un vasco que pierde su fe se hace socialista o comunista [en ninguna parte de España el porcentaje de carlistas ha sido más alto que en el País Vasco]. Y como no somos españoles sino que mantenemos un ojo abierto al panorama del mundo exterior, los humos guerreros y el falso heroísmo de los españoles no nos intoxican. Nosotros no combatimos unos contra otros [¡cuando la Guerra civil también era vasca y tenían presos más de dos mil vascos!]. Llegamos a compromisos y terminamos por bajar el tono de la voz. He ahí, amigo inglés, la diferencia entre nosotros y España, decía Leizaola [consejero de justicia, al que Steer consideraba “como el más grande de ellos [los nacionalistas] por su rectitud de propósitos” y “un abogado de prestigio e integridad en la España republicana”].
En base a esta filosofía ibérica salían columnas de humo de la Iglesia de Las Arenas y Caín [el comandante Escauriaza] se retiró del altar de Abel [su hermano, párroco de Las Arenas] a la izquierda del Nervión, de nuevo a Portugalete. Sin embargo, no toda la culpa era de Caín, porque el sacerdote Abel lucía boina roja y llevaba fusil como los mejores”, lo que también es falso [op. cit., pp. 366-367].
La grosera ignorancia de Steer y su fanatismo le impidieron darse cuenta de que lo que le decía Leizaola era propio de una conversación de bar después de haber bebido mucho. Basta con recordar los apellidos citados para darse cuenta que aquella no fue una matanza cainita española sino una consecuencia del odio de clase. Dada la deshonestidad comprobada de Steer, cabe pensar que el que no citara nunca al comandante Escauriaza con nombre y apellidos no fue un simple olvido.
Steer atribuyó el mérito el final de la matanza al consejero de Gobernación, Monzón, quien “era un hombre valiente y se fue derecho a la Prisión Normal sin escolta alguna”. Se contradice, una vez más, pues unas líneas antes ha escrito que “500 hombres de la Policía motorizada vasca subían por la cuesta dirigidos por el joven Telésforo de Monzón”. Pero el despropósito mayor es que si Monzón puso fin a las matanzas con su valerosa presencia resulta responsable de la mayor parte de los asesinatos por haber tardado cuatro horas en hacerlo.

Tras describir brevemente el espectáculo terrible que el consejero contempló, Steer prosiguió así: “Monzón agarró a un oficial por la parte anterior de su brazo, armado de un revólver, y le dijo: «Si no saca inmediatamente a sus hombres de la prisión serán fusilados aquí mismo». El tiroteo cesó a una voz de mando. […] A los pies de Monzón se movían todavía algunos cuerpos. Las caras de los milicianos, sólo unos segundos antes rígidas como almidones por el furor, se tranquilizaron de repente, palidecieron, tomaron aspecto de incomprensión, como si estuvieran despertándose de un mundo irreal, Salieron atropelladamente de la prisión; algunos vomitaron en la verja exterior. Así era la mystique del aire”. “La mystique del aire”, empleada media docena de veces por Steer, es un recurso que empleó para explicar lo que no podía explicar.
“En la calle vieron frente a ellos a los de la Policía Motorizada vasca con sus brillantes uniformes de cuero, que reflejaban las luces invernales como espigados robots metálicos [que, como reconoció Steer, “todos sus miembros eran vascos y pertenecían al Partido Nacionalista Vasco”]. Sus brazos estaban armados con fusiles”. Este detalle sin importancia, cuando tantos importantes se ha dejado en el tintero, sólo puede explicarse porque la intención de Steer era mostrar que Monzón había actuado solo ante el peligro.
“En los Ángeles Custodios y en el Carmelo la partida había llegado a su fin. […] Se les formó [a los milicianos] y desfilaron cuesta abajo camino de sus cuarteles donde se les desarmó. Los oficiales fueron arrestados. Y todo el mundo se quedó pálido; las tropas, la policía y Monzón” [op. cit., pp. 123-124].
Todo lo que contó Steer es completamente falso, salvo lo de los uniformes de la policía, los más costosos de la Guerra Civil (también el ejército de Aguirre fue el mejor pagado y vestido de la contienda, y más aun, en cuanto a los uniformes, las unidades nacionalistas). El objetivo del periodista era exaltar la actuación de Monzón y, por ende, del PNV.
Steer silenció que Monzón fue acompañado por los consejeros Astigarrabía del PCE y Juan Gracia del PSOE. Y lo peor es que dio pábulo a una versión falsa sobre la actuación del consejero nacionalista, pues fue Juan Astigarrabía el que se enfrentó a los asesinos, entre los que, por cierto, no había comunistas. Así, por ejemplo, en Los Ángeles Custodios, hacia las ocho, los consejeros entraron en el momento en que varios varios presos con los brazos en alto iban a ser fusilados por tres ugetistas, que renunciaron a sus propósitos y se marcharon tranquilamente (y después no recibieron ningún castigo); luego hubo que convencer a los presos para que bajaran las manos; después, se produjo el desmayo de Gracia al contemplar los montones de fusilados; mientras Monzón gritaba “¡Por el prestigio del Gobierno Vasco que no se mate más!”, según el testimonio del periodista Fernando Carasa, que se encontraba preso (y, efectivamente, ésa fue la principal preocupación de Aguirre y del PNV). En la Casa Galera, se repitió la escena. Allí, hacia las 10, Astigarrabía se encontró con cuatro presos subidos a una pirámide de cadáveres que iban a ser fusilados (el haberse escondido antes les salvó la vida, pues eso retrasó su asesinato).
No sólo no se arrestó a nadie, sino que tampoco se desarmó a ningún miliciano ni se les quitó el botín, con el que se marcharon tranquilamente. Peor aun: con la aprobación de Monzón, muchos milicianos se quedaron custodiando por la noche a los supervivientes de la matanza. Así sucedió con los asesinos del 7º Batallón de la UGT en Los Ángeles Custodios, donde se había producido la mayor matanza (109 muertos), bajo el mando además del teniente que la había organizado, y en el Carmelo. Cabe imaginarse el terror de los presos aquella noche, porque, además, los matones no se limitaron a vigilar. En Los Ángeles Custodios, el sargento Núñez de la UGT se paseó entre los cautivos jactándose de “haber hecho limpiar su fusil”, mientras en su muñeca exhibía un reloj Omega o Longines recientemente robado; el preso Luis Aragón testimonió más tarde que por la noche le amenazaron con pegarle un tiro al ser sorprendido rezando por los muertos [C. Olazabal, 4 de enero…, pp. 188 y 134].
Ciertamente, lo sucedido en aquellas horas resulta todavía muy confuso. Pero está claro que como ha concluido Carlos Olazabal, autor de una monografía de más de 400 páginas, “la turbas estuvieron esencialmente en el exterior, pero en el interior los asesinatos los llevaron a cabo fuerzas y elementos militares” [4 de enero…, p. 55]. A los milicianos anarquistas y socialistas, se sumaron miembros de la guardia de las prisiones, que abrieron las puertas y dependencias (algunos, en cambio, trataron de oponerse y fueron amenazados de muerte e, incluso, golpeados). También participaron individuos que se habían concentrado ante las cárceles.
La modélica gestión del gobierno vasco
También es completamente falso el relato de lo que sucedió a continuación, es decir, de la actuación del Gobierno Provisional de Aguirre.
“La actitud del Gobierno vasco en esta situación rayó en lo increíble. En aquellos tiempos, es preciso recordarlo, la verdadera versión de las matanzas de Madrid podía sacarse sólo de contrabando al exterior, como artículos sin censura, escritos por corresponsales desconocidos. En la zona de Franco, la situación era todavía peor. Si un periódico extranjero se atrevía a publicar una información sobre las atrocidades cometidas en su territorio, su corresponsal –fuera o no responsable– era expulsado ipso facto. Sin embargo, para los vascos la palabra conciencia tenía un significado dinámico. Hicieron todo lo que pudieron para expiar el horrible crimen por la población civil de Bilbao, enloquecida por el bombardeo aéreo. Aunque estaban en guerra dieron orden al censor para que dejara pasar los relatos fidedignos”. Es completamente falso. El gobierno, cuyo objetivo fue tapar lo sucedido ordenó que no se publicara nada. Y ninguna noticia apareció en los periódicos hasta la conquista de Bilbao por las tropas de Franco el 19 de junio de 1937. Eso explica que tampoco se publicara nada en la prensa de la España rebelde y en el extranjero antes del 12 de enero, una semana después de las matanzas, de las que se supo por la llegada de un barco a Bayona procedente de Bilbao con 17 refugiados, siete de ellos extranjeros. La censura no ya de opiniones sino también de noticias fue constante a lo largo del mandato del gobierno provisional vasco, y se practicó, sobre todo, con los medios no nacionalistas, lo que generó tensiones incluso en el mismo gobierno. El propio Aguirre ejercía de censor: “Por ejemplo, ordenó que se clausurara durante cinco días el diario Lan Deya (de ELA-STV) «conminándole con la suspensión definitiva, caso de que se repita la desobediencia», por haber publicado «un suelto relativo al cañoneo de la retaguardia», a pesar de las órdenes de la Consejería de Defensa” [Ludger Mees et alii, La política como pasión: El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960), Tecnos, Madrid, 2014, p. 320, n. 66]. Steer, que se creyó el tópico de “palabra de vasco” (nacionalista) que le contaron, puso especial empeño en negar esta realidad (“su palabra es un compromiso y no piensa jamás en interpretarla”, escribió en la p. 65; y en la p. 130, “la raza vasca no habla mucho, excepto ante un vaso de vino”). Así llegó a escribir “los miembros del Gobierno vasco, para quienes la moderna táctica de desfigurar la verdad era totalmente ajena” [op. cit., p. 118], una creencia que se convirtió en un principio metodológico que le ahorró el enfadoso trabajo de investigar y confrontar opiniones e informaciones. Es más, sólo encontró un defecto en el maravilloso gobierno vasco, su excesiva sinceridad: “Es cierto que carecieron de astucia y que no supieron controlar a la población civil por medio de la propaganda: eran demasiado sinceros” [op. cit., p. 84]. Pese a que es una falsedad muy fácil de refutar, Steer ha conseguido engañar a muchos, incluso a autores tenidos como grandes especialistas en la Guerra Civil como Paul Preston, quien cuenta que, después de la matanza, “las autoridades vascas levantaron, como les caracterizaba, todo tipo de restricciones de la censura sobre la información” [Idealistas…, p. 363].
“Leizaola como consejero de Justicia y Cultura, confeccionó una lista completa de los muertos. Al pie de ocho de los muertos añadió la palabra «mutilado» para decir que, efectivamente, lo había sido”. Si lo hizo, no se publicó la lista de fallecidos. En el mejor de los casos, la habría entregado a la Cruz Roja. Lo cierto es que los familiares tuvieron que ir a las prisiones, que estaban cerradas, para intentar que alguien les dijera algo: “la única información que recibieron fue verbalmente a la entrada de las cárceles por presos de confianza de la dirección, con todos los errores y dudas que se pueden imaginar” [C. Olazabal, 4 de enero…, p. 190]. Hay que tener en cuenta además que algunos cadáveres estaban tan desfigurados que se produjeron errores en la identificación. Cabe destacar este comportamiento del gobierno vasco provisional con los familiares de unos presos políticos preventivos, encarcelados sin ningún procedimiento legal, entre los que había decenas de sacerdotes. Sin embargo, Steer les contó a su lectores que el gobierno vasco “dio libertad a todas las conciencias”, como ya vimos, y que “en esta guerra el vasco luchó por la tolerancia y la libre discusión, por la caballerosidad y la igualdad” (el subrayado es mío).
“A los representantes de la prensa extranjera se les autorizó la radiodifusión de estos hechos, así como a Radio Bilbao”. Como ya se ha dicho la noticia de las matanzas no se conoció el extranjero hasta una semana después. Como había muchos presos guipuzcoanos, la angustia de sus familiares en Guipúzcoa duró semanas porque no se publicó la lista de fallecidos. La Cruz Roja remitió a los familiares a Viajes Cafranga, que por sus contactos con Francia recibía noticias de Vizcaya (en esa agencia, se entregaban cartas para que llegaran a los presos).
“A los parientes de las víctimas […] se les permitió organizar funerales por los suyos. Tuvieron entera libertad para verificar la conducción de los cadáveres al cementerio, pasando por medio de la ciudad. Y así lo hicieron. Las campanas de todas las iglesias redoblaron por los muertos, mártires sin gloria del nuevo mecanismo de la guerra: 194 asesinados y 30 fallecidos a consecuencia de las heridas [en total, fueron quince más]. El drama comenzó y terminó con música: las sirenas y las campanas de las iglesias parecían sonar como una pastoral, a juzgar por el entrecortado diapasón de la fusilería que se sintió en el intermedio”. Es pura literatura, ni siquiera se permitió a los familiares publicar una esquela: “Si hubo funerales, evidentemente fueron de orden privado, sin esquelas, cadáver, ni traslado público del mismo, como era lo usual en la época. No existe noticias de ningún funeral” [C. Olazabal, El 4 de enero…, p. 303, n. 548].
“Se estableció un tribunal especial secreto para juzgar a los Jefes del batallón UGT responsable, si es que puede usarse esa palabra para designar al estado de delirio con que reaccionaron bajo el tronar de los cielos” (el subrayado es mío). Es cierto que fue un tribunal especial, pues Aguirre nombró como presidente a un político del PNV que era abogado pero no juez, porque el objetivo en todo momento fue ocultar lo sucedido (a eso algunos lo llaman democracia). Pero no fue secreto, aunque sí extraño, pues en la prensa fueron apareciendo noticias sobre el tribunal que ningún lector podía saber qué investigaba, ya que no se había contado nada sobre la masacre. Por lo demás, nótese que Steer sigue sin mencionar a los milicianos anarquistas (y reduce a un único batallón la participación socialista).
“En un Bilbao enervado era imposible imponerles un castigo que sirviera de lección, pero para finales de enero seis de ellos habían sido condenados a muerte. Las sentencias les fueron leídas en una habitación cercana a la Presidencia, mientras una fuerte guardia, con bayoneta calada, se mantenía frente a la puerta”. Se trata de una patraña tan burda que cuesta imaginar el origen, ya que, en este caso, cabe descartar a Aguirre, cuya capacidad para inventar historias he acreditado en el libro que le he dedicado, pues resulta del todo inverosímil que el presidente vasco le contara que utilizaba el incautado hotel Carlton, donde había establecido la sede de la presidencia, para la lectura de sentencias. En cuanto al detalle –otra vez innecesario– de la guardia con la bayoneta calada, cabe pensar que se trata de una maniobra de diversión para que no se note que no cuenta lo que sucedió con las sentencias. Lo cierto es que a finales de enero apenas se había iniciado la instrucción del sumario. Y eso sucedía ante sus narices. Sí, en enero hubo ejecuciones, pero fueron otras: “La mitología nacionalista cree que después de estas muertes, se impidieron las condenas a muerte. Pero dicha creencia es falsa. Los fusilamientos de los presos ordenados por los Tribunales populares continuaron, así el 11 de enero lo fueron para los oficiales del «bou» «Virgen del Carmen», Javier Quiroga y Cándido Pérez, y el día 13 lo fueron para los aldeanos carlistas Félix Ruiz y Bernabé Aguirre” [C. Olazabal, 4 de enero…, p. 208].
Estrictamente Steer no mentía, pues no estaba en Bilbao cuando se produjo la matanza. Parece que llegó el 23 de enero y tuvo que marcharse el 29, pues había recibido la noticia del grave estado de su esposa a punto de dar a luz, que murió al día siguiente durante el parto (El libro El árbol de Gernika le está dedicado). Cabe señalar que Steer abandonó Bilbao en un pesquero facilitado por el gobierno vasco (Aguirre ya le había proporcionado dos policías como escolta y una completa libertad de movimiento). Steer regreso a Bilbao el 2 de abril, donde permaneció hasta la entrada de las tropas de Franco el día 19. Steer, pues, se limitó, en el mejor de los casos, a contar lo que le contaron. Pero un periodista debe comprobar lo que le dicen. En su caso, era una tarea sencilla. Pudo entrevistarse con los presos políticos. Pero cuando lo hizo, puesto ya al servicio de Aguirre, parece que su objetivo fue convencerles de la conveniencia de trasladarse a un proyectado campo de concentración en Sondica, con “luz, flores y hierba”, “largos barracones pintados en azul marino brillante, verde y blanco” y “espacio destinado al ejercicio físico” [op. cit., p. 125]. Sin embargo, los presos políticos no estaban por la labor, pese a que malvivían en condiciones deplorables, como reconoció Steer, que escribió que, en Larrinaga y el Carmelo, “los retretes eran cajas cuadradas rematadas con tela de saco y colocadas en las esquinas de cada dormitorio, las camas se apiñaban con espacios de separación de sólo 30 centímetros” [op. cit. p. 125]. “No: naturalmente estaban agradecidos al Gobierno Vasco por su amable idea del campo de concentración, pero, con harto sentimiento, rechazaban la idea de la forma más cortés posible” [op. cit., p. 126, los subrayados son míos]. Eso sí, no perdió la ocasión para dar otra muestra de hispanofobía al final del relato:
“Abandoné la prisión con el rabo entre las piernas dejando tras de mí las vanidosas bocanadas de humo de sus largos cigarros. España es un lugar estrambótico. A la entrada de la cárcel el día de visita se hablaba a grito pelado. Alrededor de treinta tías, hermanas y abuelas chillaban todo lo que sus voces les permitían, y como unos treinta prisioneros desde atrás de la tela metálica les devolvían los gritos, en reñida competencia. El alboroto era similar al que se arma en una jaula de lobos rabiosos. Permanecían de pie, agarrados a los barrotes y al alambre, codo con codo, agitándose y chillando. De vez en cuando parecía que alguno oía, sonreía y movía la cabeza con aire de triunfo. Esta práctica la llaman los extranjeros que aman España «individualismo», pero a mí que me dejen con Hyde Park” [op. cit., p. 151].
A Steer no le interesaba la verdad. Como tantos periodistas actuales, lo que pretendía era construir un relato. El relato del exterminio de los vascos, como confesó en la primera línea de El árbol de Gernika: “Los vascos, cuyo exterminio es el tema de este libro”. Una declaración así, insoslayable porque se encuentra en el mismo principio de la obra, debería de convertir en sospechoso para cualquier lector un libro con semejante introducción, no sólo por su sectarismo, sino también por su grosera ignorancia. Un individuo que desconocía que en el otro bando había tantos o más vascos, si contamos como tales a los navarros, que sobresalieron en la conquista de Vizcaya, que en el que él llamaba “vasco”. También desconocía a los vascos que había en Vizcaya, donde vivió varios meses. Y es que ni siquiera consideraba vascos a los que tuvieran apellidos vascos. Para este sujeto sólo lo eran los nacionalistas. Eso explica, por ejemplo, que al consejero de Izquierda Republicana, Juan Ramón María Aldasoro Galarza, nacido en Tolosa, le considera únicamente “un buen amigo de los vascos” [op. cit., p. 68]. Tampoco sabía que los nacionalistas en esa época eran una minoría, un tercio en Vizcaya, que era entonces el territorio más nacionalista. A los lectores les contó que el PNV, partido que aglutinaba casi todo el nacionalismo, tenía una “aplastante mayoría en Bizkaia, Gipuzkoa y Alaba” [op. cit., p. 66; en la p. 140, señala que el PNV ganaba “en Gipuzkoa y Bizkaia por abrumadora mayoría, que jamás perdió, incluso cuando ambas provincias fueron conquistadas por Franco”]. Pero lo cierto es que en las elecciones de febrero de 1936 el PNV sólo alcanzó en la primera vuelta el 34,7 % de los votos, menos que el Frente Popular y sólo un 30% más que la ninguneada derecha. Y en el conjunto del territorio que debería haber gobernado Aguirre, Las Vascongadas, el PNV obtuvo un 33,8% de los votos, únicamente un 8% más que las derechas españolas y 3,5% menos que el Frente Popular (si incluimos a Navarra en el cálculo, el porcentaje se reduce al 27,4% de los votos, bastante menos que la derecha, 39,3%, y menos también que el Frente Popular, 32,7%). Podría haberlo comprobado, pero parece que consideraba que no merecía la pena que la realidad terminara con un buen relato. Además, Steer no sabía contar. Afirmó que los once miembros del gobierno provisional eran doce, quizá porque contó dos veces a su admirado Aguirre, una como presidente y otra como consejero de Defensa, del que, por cierto, afirmó que tenía 36 años, cuando tenía 32. También les contó a sus lectores que, de los 46 batallones del ejército, 27 eran del PNV [a los que se sumaban dos de su sindicato STV], cuando el número total de unidades aportadas por partidos y sindicatos fue 80 y el PNV se quedó lejos de aportar la mitad (por cierto, los derechistas reclutados obligatoriamente eligieron integrarse en los batallones del PNV). “Les seguía en fuerza el contingente socialista moderado de la UGT, que aportó ocho [14 entre el PSOE y el sindicato], Los restantes estaban distribuidos casi por igual [sic] entre Izquierda Republicana [5], comunistas [9], Socialistas Unidos [Juventudes Socialistas Unificadas, que incluían a comunistas y socialistas, 9], Juventud Comunista [?] y los anarquistas [7]” [op. cit., p. 95; se olvida del batallón de Unión Republicana y de los de los nacionalistas que no eran del PNV, 4 de Acción Nacionalista y 2 de Jagi-Jagi]. Ni que decir tiene que para Steer “lo mejor del material humano del nuevo ejército fueron algunos bien curtidos batallones nacionalistas vascos: el «Itxas-alde» (que significa orilla de mar y estaba formado por pescadores) [que se quedó en Bilbao para rendirse], el «Gordexola» [que esperó en Baracaldo para poder rendirse], el «Kirikiño», el «Otxandiano» [que también se quedó en Bilbao para poder rendirse], el «Marteartu» [sic]”. También reconoció la valía de los socialistas (y la cobardía de los anarquistas, a los que tenía fobia, lo que es otra falsedad), “pero mi opinión personal es que los socialistas no eran tan duros en el ataque como los nacionalistas, y en general eran menos experimentados en el campo abierto” [op. cit., p. 96].
Se ha aducido como eximente que Steer quedó completamente abducido por Aguirre, quien le regaló un reloj de oro con la inscripción “A Steer de la República [sic] Vasca”, que portaba cuando murió en un accidente en 1944. Según Paul Preston, Steer “quedó embelesado por su sinceridad” [Idealistas…, p. 363]. Ciertamente, Aguirre tenía mucho carisma, lo que suscitaba la simpatía de los que trataban con él. Pero también es cierto que mintió mucho, aunque pudiera parecer que lo hacía con sinceridad [si he convertido lo que iba a ser un artículo, “Aguirre en Berlín”, en un libro publicado en dos volúmenes fue, en buena medida, para dar cuenta de sus mentiras y falsedades, de las que no sabía nada, habida cuenta de la extraordinaria buena fama que tiene]. Y un periodista tendría que haberse dado cuenta de que en muchos casos Aguirre le daba gato por liebre, como también lo hicieron otros nacionalistas. Pero Steer se creyó todo lo que le contaban por muy inverosímil que fuese o fuera contrario a lo que él podía observar personalmente. Es más: se convirtió en un nacionalista honorario [hizo varias gestiones en favor del gobierno provisional vasco]. O, como ha escrito Xuan Cándano, “estaba tan cercano al Gobierno vasco que parecía su jefe de prensa” [El Pacto de Santoña (1937): La rendición del nacionalismo vasco al fascismo, La esfera de los libros, Madrid, 2006, p. 104]. Prueba de todo ello es el sentido panegírico que compuso sobre Aguirre [hizo otros más breves de otros nacionalistas, como Rezola]:
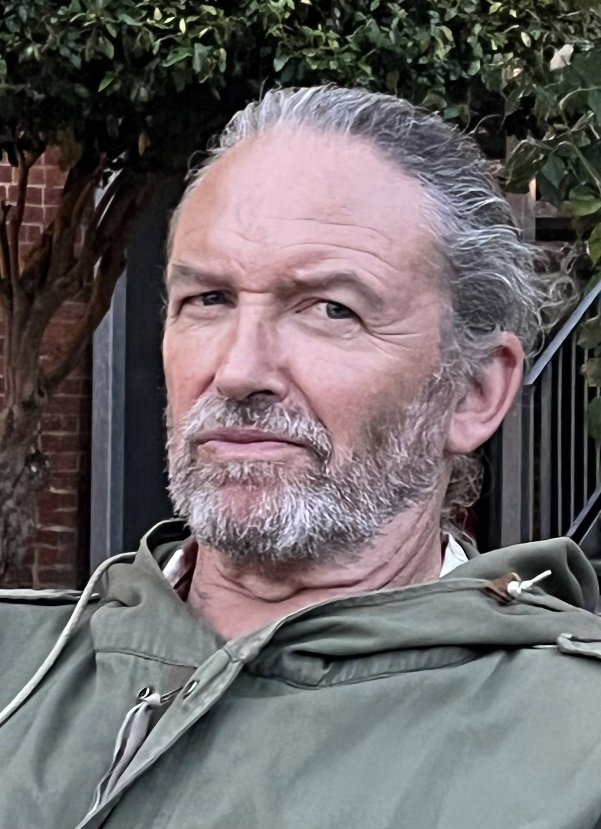
“Lo primero que le llamaba a uno la atención era la extraordinaria finura y delicadeza de las facciones […] Su cara estaba bien trazada. Sus largas cejas, rectas y negras, tenían en el centro las enigmáticas líneas que tiene todo hombre que transige para poder alcanzar un ideal. Porque Aguirre, al igual que todos los de su partido era, primero y hasta el final un idealista. Su gran calidad brotaba como una flor en los discursos públicos […]. Era algo admirable escucharle […]. La gente, la mayor parte pertenecía a otros partidos, ya que los miembros del suyo estaban en el frente [o sea, eran los nacionalistas los que combatían por todos], le oía fascinada. […] Bajo él, los republicanos de izquierda, los socialistas, los comunistas y los anarquistas alargaban el cuello con asombro. Allí estaba el hombre que resolvía todas las contradicciones, a quien por esa misma razón no podían ni ver, por ejemplo, los jefes organizadores del comunismo, porque les había salido al paso impidiéndoles llevar adelante sus planes de controlar el ejército vasco [en realidad, había usurpado el mando del ejército que no le correspondía, lo que contribuyó a la derrota]. […] Era un joven político asceta quien al final tendría que practicar su fe en el desierto. Su nariz fina y delgada, su boca recta con el labio superior extrañamente apretado de tanto practicar el autocontrol, y su cara atlética bastante delgada, eran los rasgos característicos de un hombre que trataba más de hallar el camino recto que de imponerlo. Estaba decidido a luchar en el bando de la República hasta el final [escrito cuando ya se había producido la traición de Santoña]. […] La honradez era la cualidad más preciada de los vascos. […] Idealismo, capacidad de adaptación, compañerismo y honestidad eran las cualidades que se requerían y Aguirre las tenía todas. Era un gran conciliador” [op. cit., pp. 140-144].
Steer envió a Aguirre un amable cuestionario. El presidente le contestó el 16 de febrero de 1936 con un texto de diez páginas. Aunque el sumiso periodista había tenido la amabilidad de no preguntarle por los sucesos del 4 de enero, Aguirre introdujo un par de frases al respecto con dos mentiras: “La excitación popular creció en tal forma, que se produjeron los desagradables sucesos que culminaron en el asalto a las cárceles, produciendo victimas que el Gobierno vasco procuró con enérgicas y rápidas medidas fueran muchísimas menos que las que la ira del pueblo desatado por estos hechos pudiera haber dado lugar [fueron los milicianos del ejército de Aguirre los que cometieron la matanza]. En persona el Consejero de Interior del Gobierno Vasco, penetrando valientemente en el establecimiento asaltado [fueron cuatro las cárceles asaltadas y tres los consejeros que intervinieron, y no fue precisamente Monzón, el de Interior, el que más destacó], logró cortar los intentos de la muchedumbre excitada”. No contento con eso, Aguirre también afirmó que “la disciplina militar vasca es perfecta”, cuando la matanza se había producido por el amotinamiento de dos batallones y un destacamento de un tercero. Es más: cuando consiguió ponerse en contacto telefónicamente con la cárcel de Larrínaga para ordenar el cese de la masacre, el comandante Escauriaza, principal responsable de la matanza, que habló con él, no le hizo caso. Según la declaración judicial de Manuel Vara Corres, oficial del Cuerpo de Prisiones en la cárcel de Larrínaga, Escauriaza “contestó diciendo que cuando el pueblo se convenciera de que no quedaba un fascista en la cárcel cesarían las matanzas” [cit. C. Olazabal, 4 de enero…, p. 74]. Dado el “ego a prueba de bomba” de Aguirre [Ludger Mees, El profeta pragmático: Aguirre, el primer lehendakari (1939-1960). Alberdania, Irún, 2006, p. 93], es muy significativo que no hiciera nada contra semejante insubordinación y más cuando significó tantas muertes. Como en tantos otros nacionalistas, la fobia que tenía Aguirre a los anarquistas, a los que excluyó del gobierno con el pretexto de que no formaban un partido, era proporcional al miedo (el PNV no olvidó nunca lo que habían hecho anarquistas y comunistas en Guipúzcoa).
Steer con su relato contribuyó a encubrir las responsabilidades del gobierno provisional vasco en la matanza y su indecente comportamiento después, que ahora se trata de presentar –como hemos comprobado– como modélico. Es más: se apuntó a la teoría de la conspiración fascista Aguirre para explicar la matanza, pues escribió que los rebeldes “quizás abrigaban la esperanza de que las masacres iban a continuar para dar a Bilbao mala fama ante el mundo” [op. cit., p. 86]. Pero, mutatis mutandi, la tesis de la conspiración fascista, basada en el cui prodest, es parecida a la patraña de la destrucción de Guernica por los dinamiteros rojos. En este caso, Steer no sólo refutó “la más gigantesca y absurda mentira que jamás escucharon oídos cristianos desde que Ananías fue conducido con los pies por delante a un horno ardiente”, sino que incluso la ridiculizó, lo que prueba que tenía capacidad crítica [op. cit., p. 257 y ss.]. Y eso es precisamente lo que le dio la buena fama de la que disfruta, pues, como ha señalado Paul Preston, su “descripción del bombardeo de Guernica quizá haya tenido más impacto político que cualquier otro artículo escrito por los demás corresponsales durante la Guerra Civil española” [Idealistas…, p. 350].
Para evaluar la responsabilidad del gobierno vasco en las matanzas del 4 de enero, hay que distinguir tres momentos: antes, durante y después.
En el primero de esos momentos, lo cierto es que el ejecutivo vasco tenía en las cárceles un personal insuficiente e inadecuado, pues entre los vigilantes había milicianos de los barcos en lo que se habían producido masacres; también faltaban medios: “El 28 de diciembre de 1936, el director de prisiones reiteró su petición a la Consejería de Defensa de 50 pistolas para los vigilantes que carecían de armas” [J.L. de la Granja, El Oasis Vasco: El nacimiento de Euskadi en la República y la Guerra Civil, Tecnos, Madrid, 2007,p. 423]. En este sentido, cabe recordar que el 25 de septiembre, cuando se produjeron linchamientos en los barcos, la Guardia Civil que custodiaba la cárcel de Larrínaga había evitado un asalto. También en diciembre, Ajuriaguerra, que presidía el PNV de Vizcaya, pidió al consejero de Gobernación que reforzara la guardia de las cárceles con personal de confianza y armas (luego pedirá el cese de Monzón). Y en los días anteriores a la tragedia se hicieron numerosas gestiones por parte de las direcciones y de los representantes de los presos para que se cambiasen los guardias que había, sin que se tomara ninguna medida. El día 3 de enero, en el que también había habido un bombardeo, el gobierno advirtió a todas las prisiones que estuviesen alerta y con la guardia preparada, pues era vox populi que sí había bombardeos.
Durante las horas que duró la matanza, no se sabe bien lo que hicieron las autoridades, porque, en buena medida, trataron de ocultar lo sucedido. Monzón estaba en la sede de gobernación a un kilómetro de las cárceles, y Aguirre en el Carlton, a kilómetro y medio; ambos podían oír los disparos (Aguirre contó que, cuando huía de Bilbao, oyó los disparos que se intercambiaban en Archanda, que está mucho más lejos). La medida de mandar al Batallón nº 7 de la UGT y parte del noveno, también del UGT, acuartelados en la universidad de Deusto, fue lo peor que pudo hacerse, pues se dedicaron a matar presos. Los efectivos de la Ertzaintza, casi todos nacionalistas enviados se limitaron a cortar el tráfico. Ciertamente, la situación era muy difícil, pero, probablemente, la simple activación de las sirenas, anunciando la presencia de aviones enemigos, podría haber acabado con las matanzas. No es una idea a posteriori. Es lo que pidió el cabo de la Ramón Fernández Celá, jefe de la guardia exterior de Los Ángeles Custodios (y el primer herido de guerra en el norte), que, tras ponerse en contacto inútilmente con la Comandancia y la Dirección General de Seguridad (le contestaron que “no podían ocuparse de ese asunto”, colgándole el teléfono sin más explicación), solicitó a la Presidencia del Gobierno Vasco que mandara hacer sonar las sirenas; se le contestó que “por unos presos yo no alarmo al pueblo” (se han atribuido esas palabras a Aguirre). Es lo que, por ejemplo y entre otras cosas, reprochó posteriormente el periódico La Libre Belgique a Aguirre, que le atribuyó estas palabras: “No quiero accionar las sirenas de alerta porque causarían una gran inquietud a mi pueblo sólo por el bien de algunos facciosos”. Lo cierto es que, como comprobamos, bastó la presencia de tres consejeros –mandados, al parecer, por orden de Aguirre– para acabar con los asesinatos. Y esto es muy importante porque, si se hubieran movilizado antes, podrían haberse evitado la mayoría de asesinatos, dado que, por ejemplo, en la Casa Galera, donde murieron 55 personas, las ejecuciones comenzaron hacia las ocho y media y terminaron hacia las diez (esos asesinados suponían el 64,7 de los presos; otros 14 presos fueron gravemente heridos, sólo 17 quedaron ilesos).
El artículo del periódico belga provocó la indignación de Aguirre, quien remitió, el 2 de noviembre de 1937, una larga respuesta en la que dio forma a la teoría de la conspiración a la que había recurrido sin ningún argumento desde el principio. Entre otras inexactitudes, Aguirre mintió cuando aseguró que “se procesó y encarceló a toda la compañía de guardias de las cárceles” (ni siquiera fue cambiada). Eso en los primeros tres folios, porque en los once siguientes Aguirre se dedicó a hacer una apología de la raza vasca, con mención al “genio de Arana y Goiri”, una miserable y falaz crítica de los intelectuales vascos que se reunían en el café bilbaíno Lion d´Or (cinco de los cuales, detenidos injustamente en las cárceles de Aguirre, fueron asesinados el 4 de enero) y propaganda que no venía cuento. Con buen criterio, el periódico no publicó nada de eso, que no tenía ningún interés, pero que refleja la obsesión de Aguirre de predicar las bondades del pueblo vasco en cualquier ocasión. El periódico no tuvo ningún problema para refutar el texto del presidente. Aguirre prefirió no contestar, pero los servicios de inteligencia del PNV redactaron un documento que, al final, no se envió. En ese texto, repleto de mentiras, se alababa “la energía y la concreción de las órdenes dadas por el propio Presidente para imponerse a cuantos intentaran cometer cualquier acto de fuerza”, se responsabilizaba de los crímenes a “forajidos”, a “una minoría de desalmados no vascos, arrojados por los invasores de sus hogares”, se contaba que “el Gobierno Vasco ordenó abrir el correspondiente expediente y como resultas del mismo condenó a muerte a varios de los ejecutores de los crímenes” y se aseguraba que el gobierno “no solo no silenció el hecho, sino que lo hizo público en nota oficial permitiéndolo hacerlo también a los corresponsales de prensa. Exponía el hecho y lo condenaba”.
La gestión de la tragedia –y es lo más importante– no fue ejemplar como predicó Steer, y repiten tantos historiadores que no han confrontado lo sucedido con lo que dijo el periodista, o el mismo Aguirre, quien –sin merecerlo– goza de un crédito extraordinario. Aguirre, que no se dignó a visitar las prisiones que tenía tan cerca, mostró varias veces satisfacción por cómo se había gestionado la tragedia. Así lo hizo, mintiendo descaradamente, en 1938:
“El Gobierno Vasco actuó inmediatamente, con espíritu de decisión ejemplar: no solamente persiguió y encarceló a los civiles que se habían distinguido como autores de los crímenes, más todavía hizo encarcelar en su cuartel una compañía del Ejército Vasco que había mostrado poca energía ante los excesos de las masas excitadas, y no había sabido impedirles entrar en las prisiones.
Este acto de justicia fue objeto de elogios unánimes [?] y un juez especial fue nombrado para seguir el proceso de este crimen que el Gobierno de Euzkadi no quiso dejar impune. Nosotros hemos relatado imparcialmente los hechos y señalamos esta conducta de gobierno, para que el lector juzgue con todos los datos necesarios” [Le problème basque vu par le Cardinal Gomá et le President Aguirre, Obras Completas, San Sebastián, 1981, p. 871, los subrayados son míos; nótese el empeño en echar la culpa a las masas para salvar su responsabilidad como consejero de Defensa].
Sólo es verdad el nombramiento de un juez especial, pero es una verdad a medias porque oculta que el juez no era magistrado, sino un abogado de su partido, y que el objetivo era limitar los problemas para el gobierno de Aguirre. Del tipo de justicia que esperaba Aguirre da cuenta que el diario nacionalista Euzkadi el 16 de marzo informaba que el juez especial se había reunido con el Presidente para rendir cuentas, valga la redundancia (era la segunda vez que aparecía en la prensa una noticia relacionada con los sucesos del 4 de enero, que seguían siendo un misterio para el lector).
La realidad es que la única lógica que hay para explicar el comportamiento del Gobierno Provisional del País Vasco tras la matanza del 4 de enero es la que ya denunciaron José Manuel Azcona y Julen Lezamiz: Desde “los días siguientes a los lamentables sucesos de las cárceles, el Gobierno republicano vasco procuró mantener una estrategia diseñada a la perfección para ocultar con todos sus medios la responsabilidad principal que tenía como garante en la salvaguarda de los presos nacionales” [“Los asaltos a las cárceles de Bilbao el día 4 de enero de 1937”, Investigaciones Históricas,32, 2012, p. 232]. Le iba en ello no sólo la imagen, tan buscada por Aguirre en el exterior, sino el mantenimiento del propio gobierno, dada la participación importantísima de socialistas en los crímenes (y de algunos comunistas), y de su autoridad, habida cuenta del peligro que suponían los anarquistas, que fueron los que iniciaron las matanzas, objetivos mucho más deseados que la justicia, que en este asunto se podía dejar también para la otra vida. Como en otras ocasiones y como otros dirigentes republicanos, Aguirre eligió lo que consideraba el mal menor.
Sobran las pruebas para demostrar la infamia.
Como ya se dijo, se ordenó la censura completa de lo sucedido. Y se procedió a la intoxicación. Así el diez de enero, el gobierno publicó “una nota exculpatoria y delirante”, por utilizar la expresión piadosa de Carlos Olazabal [4 de enero…, p. 197]. En el texto, se daban explicaciones sobre los sucesos de los que no se había informado, atribuyéndolos a “enemigos de la República” y a “elementos profesionales del crimen y el pillaje”; y se aseguraba que se habían dado órdenes para “el descubrimiento y total exterminio de todos los desalmados que puestos al servicio del fascismo traten dedeshonrar al noble pueblo vasco con sus crímenes y sus robos”. O sea: los misteriosos hechos de los que no se había dado noticia eran obra de delincuentes al servicio del enemigo. Por si no estuviera claro, el diario nacionalista Euzkadi lo explicaba así:
“Una enérgica nota del Gobierno Vasco.
Contra los colaboradores, conscientes, o inconscientes con que cuenta en la retaguardia bilbaína el fascismo vasco.
En los sucesos del día 4 tuvieron intervención, junto con profesionales del robo e indeseables de todo género, elementos enemigos del régimen y de su prestigio ante el mundo” [la segunda noticia, como se ha dicho, se produjo el día 16 de marzo, para informar, con dos meses de retraso, de la existencia de un juez especial que investigaba unos sucesos misteriosos].
Como también vimos, el gobierno no publicó una lista de los muertos (Aguirre también mintió en esto). Los familiares que estaban de Vizcaya tuvieron que informarse con lo que les decían presos de confianza, con los consiguientes errores. Mayor aun fue la angustia de los parientes que no residían en Vizcaya, que tardaron más tiempo en conocer la situación de sus seres queridos. En nuestro tiempo se han criticado los vergonzosos funerales de los asesinados por ETA durante tanto tiempo. Las víctimas del 4 de enero no tuvieron ni eso. Pero la inhumanidad del gobierno vasco. como también hemos comprobado, se ha convertido en una gestión modélica gracias a los propagandistas.
La situación de los presos, que en Los Ángeles Custodios y el Carmelo durmieron vigilados por los asesinos, empeoró en los días siguientes: “Durante los primeros quince días no se permitirán visitas ni comunicaciones, el silencio y el aislamiento de los presos es total” [C. Olazabal, 4 de enero…, p. 190, quien cuenta que “las ratas volverán al mercado negro, alcanzando cada pieza el valor de cuatro pesetas de la época, una fortuna”]. Se cerraron los economatos (que también habían sido saqueados), no se permitió la entrada de paquetes y se volvió al menguado rancho y los cincuenta gramos de pan.
La misma noche de la matanza, Jesús Sáez Jiménez, que era el juez de guardia, se personó en las cárceles, en los hospitales y en el cementerio (la identificación de muchos cadáveres resultó difícil por el ensañamiento que habían sufrido). En la madrugada dictó auto y abrió sumario. Eduardo Aya Goñi, un joven pamplonés de 28 años, fue nombrado fiscal. Ambos se pusieron a trabajar en la investigación. Y se atrevieron a tomar declaración a Aguirre, Monzón y a Francisco Arregui, Director General de Seguridad, cuyas respuestas no aclararon casi nada. Dos días después de la osadía, el fiscal era destituido. El juez aguantó hasta el día 18, cuando se cumplían dos semanas del comienzo de sus investigaciones. Fue sustituido por Julio Jáuregui un parlamentario de del PNV, que ni siquiera era juez, sino una persona de confianza de Aguirre. Jáuregui mantuvo a Sáez como juez auxiliar.
La declaración de Aguirre había sido tan inútil que Jáuregui requirió el 27 de enero al secretario de Defensa, José de Rezola, segundo del Presidente, varias aclaraciones, que no se produjeron, pues la respuesta, enviada con casi dos meses de retraso, firmada por el secretario particular del secretario de Defensa, no aclara nada.

De la investigación de Jáuregui da cuenta el encabezamiento de los cuatro autos de procesamiento, uno por cada cárcel, entregados entre el 5 de marzo y el 6 de abril de 1937:
“A pretexto de este bombardeo y con la reciente ejemplaridad de lo ocurrido días antes en otras poblaciones del Norte de España, elementos incontrolados manejados seguramente por agentes agitadores que aprovecharon la fácil sugestión de las masas populares, iniciaron un general asalto a las prisiones de esta villa”.
Aguirre podía sentirse satisfecho, la teoría de la conspiración progresaba adecuadamente. Y más lo estuvo cuando comenzó un peloteo hacia ninguna parte. El 2 de abril de 1937, Jáuregui fue nombrado vocal de la comisión Jurídica Asesora de Euzkadi, como asesor de la Presidencia de Euzkadi. Días después, decidió inhibirse en favor del Tribunal Militar de Euzkadi, un tribunal ad hoc creado el 6 de abril en una enésima superación del marco legal por Aguirre. Pero el 30 de abril la Auditoría de Guerra del Ejército del Norte ordenó la inhibición del Tribunal Militar de Euzkadi a favor del Tribunal Popular de Bilbao, un tribunal formado por tres magistrados (de los que sólo uno era juez, lo que no le otorgó la presidencia) y catorce jurados representantes de los partidos políticos del Frente Popular. El 4 de mayo, el director general de Justicia del gobierno vasco, ordenó que Jáuregui era el único juez competente del caso. Tres días después, el Tribunal Popular dictaminó que era el único competente. El 20 de mayo, la Fiscalía del Tribunal Popular, que se declara como nueva en el procedimiento, pide que se reinicie la investigación. Y el día 19 de junio, los rebeldes entraron en Bilbao.
No hubo, pues, ningún juicio. Nadie fue condenado, mucho menos a muerte. Ciertamente, se arrestó a unos pocos cualquiera, pero por poco tiempo. Jesús Escauriaza Zabala, comandante del batallón Malatesta, principal cabecilla de la matanza, ni siquiera fue interrogado (en cambio, su hermano José, que era sacerdote, “fue detenido por el Gobierno vasco el 23 de marzo de 1937 e ingresado en el cuartelillo de Seguridad de la calle Elcano, por ser carlista y «un ilusionado con el triunfo de Franco»” [C. Olazabal, 4 de enero…, p. 243]). Nadie fue degradado, ni siquiera suspendido de empleo y sueldo. Y no se puede alegar que estos resultados fueran consecuencia de la inexistencia de testigos, que los había a cientos.
Nada nuevo, por cierto. Tampoco se había procesado ni condenado a nadie por las matanzas del Cabo Quilates y Altuna Mendi, que supusieron 120 asesinatos (incluidos trece sacerdotes); curiosamente se nombró juez especial para instruir esas matanzas al peneuvista Francisco Arregui, que el 4 de enero era el director general de Seguridad, cuando actuó negligentemente. De la misma manera nada se hizo contra la cheka comunista de Bilbao, que cometía sus asesinatos en el alto de Castresana, los asesinos de la cárceles de Durango y Sestao o los que realizaron cuatro o cinco fusilamientos sin juicio en la Universidad de Deusto, convertida en cuartel de batallones socialistas. Tampoco se condenó a nadie por los asesinatos que se siguieron produciendo aquí y allá después del 4 de enero en el Oasis vasco hasta el final; sólo los sacerdotes fueron 11. Conviene recordarlo cuando tanto énfasis se ha hecho en el asesinato de 14 sacerdotes por los rebeldes –tantos, por cierto, como los matados el 4 de enero– antes de que Franco se enterara y prohibiera una práctica que sólo podía desprestigiarle (Aguirre sólo mencionaba esos crímenes, mientras alardeaba de la libertad que gozaba el clero en su territorio): “Los religiosos asesinados en el territorio o en las cárceles de la Junta de Defensa de Vizcaya y Guipúzcoa y, posteriormente bajo la autoridad del Gobierno Vasco […] alcanzan la cifra de sesenta o sesenta y uno” [C. Olazabal, 4 de enero…, p. 369]. Aguirre lo contó de otra manera en 1938, confundiendo objetivos y deseos con la realidad: “El Gobierno Vasco no permitió ninguna clase de actividad fuera de su control y dirección. En esta forma preparó una retaguardia de guerra que ha sido alabada por visitantes extranjeros principalmente, y que tanto contribuyó en el extranjero a contrarrestar la propaganda adversa basada en el pillaje, el asesinato y el incendio atribuidos a la República, a quien acusaban de incapacidad ante los excesos de las masas excitadas”.
No, no se condenó a nadie. Salvo a la documentación. Cuando el enemigo se acercaba a Bilbao, el gobierno ordenó la destrucción de los documentos de la instrucción que se había realizado, señal de la mala conciencia que había. Tampoco era nada nuevo: “no existe un solo papel de [la] investigación” del juez especial Arregui sobre las matanzas de los barcos [C. Olazabal, 4 de enero…, p. 330]. Afortunadamente, tenemos copias de las testificales gracias al juez Sáez, que tenía sobradas razones para desconfiar de las autoridades, y que, aconsejado por el juez Fermín Cartayo, hizo el sumario por duplicado para guardar una copia. Antes de pasarse a los rebeldes en la noche del 13 de junio, guardó la copia en una caja fuerte poniéndola bajo la clave de “Pili”, su primera hija.
En estas condiciones, no es de extrañar que no se asumiera ninguna responsabilidad política, aunque de boquilla no hubiera problema en reconocerla luego, para desmentirla a continuación echando la culpa al enemigo, como hizo Aguirre varias veces. Nadie dimitió ni fue cesado. Parece que el PNV llegó a pedir la dimisión de Monzón, al que, cuando era comisario de Orden Público de la Junta de Defensa de Guipúzcoa y, por tanto, responsable de las cárceles, ya le habían matado 53 presos en San Sebastián, por lo que dimitió inmediatamente, aunque no tuviera ninguna culpa; Ajuriaguerra, presidente del Bizkai Buru Batzar (la dirección del PNV de Vizcaya, único territorio en el que el partido seguía operativo), incluso exigió su cese. Pero Aguirre se opuso.
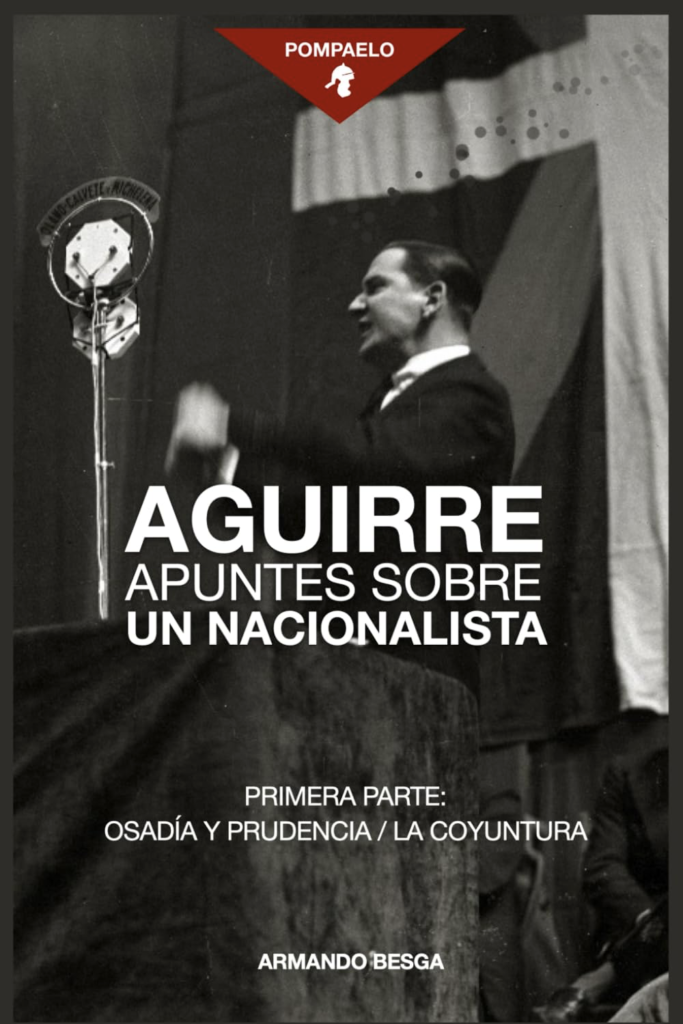
Se ha alabado mucho a Aguirre por haber reconocido la culpabilidad en su último gran discurso, pronunciado en 1956 en el Congreso Mundial Vasco (sin ninguna consecuencia): “«Somos culpables nosotros». Yo el primero, en nombre del Gobierno, porque nos fallaron los resortes del mando en aquel momento”. Pero siguió echando la culpa al “populacho” y se excusó alegando que la “Ertzaña estaba a 20 km en lugar de estar a dos”, un par de mentiras más. Y, sobre todo, a continuación dedicó cuatro párrafos a la teoría de la conspiración, que no sólo fueron muchísimas más palabras, sino sus últimas palabras. La increíble e inverosímil teoría de la conspiración está elaborada con unas argucias tan lamentables que no ha convencido a nadie, salvo a Steer, pese a que Aguirre ha engañado mucho a muchos. Consciente de ello, Aguirre terminó su alegato diciendo: “Vuelvo a repetir, sin que sepa todavía, y un día quizás lo sepamos, quienes fueron los incitadores de semejante catástrofe” (él, según lo que contaba, no sabía siquiera quiénes habían sido los incitados). Un clásico en las teorías de la conspiración: no se sabrá la verdad hasta que me deis la razón.
Lo contado no sólo retrata a Aguirre, sino también a su régimen. Fue un sistema sin parlamento; sin control de los jueces (salvo uno, todos los de la audiencia provincial fueron depurados, encarcelados y sustituidos discrecionalmente), con el nombramiento de políticos como jueces y la creación de un tribunal ad hoc, que sumar a los tribunales políticos llamados “populares”; sin Estado de derecho, ya que el Gobierno era el primero en incumplir la Ley, también el Estatuto (y desde el primer día, pues Aguirre no fue elegido presidente por los concejales como establecía la disposición adicional primera del Estatuto, tal como recordó Indalecio Prieto: “El presidente fue elegido por los alcaldes de los pueblos no dominados por los facciosos”, aunque eso puede justificarse por razones de seguridad, pues se temió que el enemigo bombardeara una reunión multitudinaria); con diputaciones (inútiles en el caso de Álava y Guipúzcoa, que estaban en manos de los rebeldes) y concejales nombrados a dedo; sin prensa libre y con la censura de los medios de comunicación que había; con miles de inocentes encarcelados en unas condiciones pésimas sin orden judicial y cientos de asesinos en libertad y cobrando nómina pública. Es evidente que si hay presos políticos no hay democracia. Es más: ha habido dictaduras menos condenables, ninguna de ellas en la España de la época.
Steer lo contempló de otra manera. Pero es que tenía una extraña idea de la democracia. Así, pudo considerar a Sabino de Arana “un demócrata de corazón” [op. cit., p. 66]. No podía ser de otra manera porque el vasco era un “demócrata hasta la médula”. Por eso, la vasca era “la más vieja y honesta democracia europea” [op. cit., p. 12]. Una “democracia absoluta, en que todos los hombres tenían voto” desde siempre [cabe recordar que el País Vasco-navarro fue el territorio que más se opuso al liberalismo, que sólo se pudo introducir tras la derrota de los carlistas, y que se rebeló contra la primera democracia española, la de la I República].
Ciertamente, ni Aguirre ni el PNV tuvieron participación en esos crímenes protagonizados, sobre todo, por socialistas y anarquistas. Les asqueó semejante barbarie e, incluso, se sintieron víctimas, porque la salvajada les arruinó la imagen que pretendían dar en el exterior de una República en la que era posible el mantenimiento del orden público, el culto cristiano y el disfrute de la propiedad: “Nadie más que nosotros ha lamentado este hecho” escribió Aguirre en un artículo para la Libre Belgique, lo que constituye un magnífico ejemplo del victimismo nacionalista, que ha sido muy bien sintetizado en esta frase de jon Juaristi “los dos compartimos la misma desgracia; a ti te han matado al padre y yo he perdido el bolígrafo”. De hecho, el cui prodest? sirvió para que Aguirre alegara hasta el final que la matanza tuvo su origen en una conspiración del enemigo. Sin embargo, Para para juzgar la actuación del gobierno vasco, tan alabada como hemos comprobado, me parecen muy adecuadas las palabras que pronunció el líder de la CEDA, José María Gil Robles, en la sesión de la Diputación permanente de las Cortes del 15 de julio de 1936 con motivo del asesinato de Calvo Sotelo, que tantos parecidos tiene con los asaltos a las cárceles del 4 de enero, pues fue cometido por fuerzas armadas al servicio del gobierno, cuya actuación posterior también fue parecida a la del ejecutivo de Aguirre:
“Si exigís las debidas responsabilidades, si actuáis rápidamente contra los autores del crimen, si ponéis en claro los móviles, ¡ah! en ese caso quizá, y no lograréis en todo, quedará circunscrita la responsabilidad a los autores; pero si vosotros estáis, con habilidades mayores o menores, paliando la gravedad de los hechos, entonces la responsabilidad escalonada irá hasta lo más alto y os cogerá a vosotros como Gobierno, y caerá sobre los partidos que os apoyan como coalición de Frente Popular y alcanzará a todo el sistema parlamentario, y manchará de barro y de miseria y de sangre al mismo régimen”.

Como hemos comprobado no se hizo nada de esto. Pero también es cierto que los nacionalistas, cuando el enemigo estaba a las puertas de Bilbao, protegieron a los presos, a los que incluso proporcionaron armas, de los intentos de linchamiento izquierdistas y liberaron, cambio de nada, a la inmensa mayoría de ellos (aunque también es verdad que Aguirre conservó a 17 como escudos personales hasta su marcha de Cantabria).
La traición de Santoña
Los errores y falsedades del relato de Steer sobre la masacre del 4 de enero no son una excepción. Se encuentran por doquier en un libro que únicamente es propaganda de guerra, cuya primera víctima –como es sabido– es la verdad. Lo podemos comprobar en lo que contó sobre la traición de Santoña, el otro gran asunto controvertido de la gestión de Aguirre.
De nuevo, Steer ejerció de vocero del presidente vasco, quien –otra vez– mintió muchísimo, como he demostrado exhaustivamente en Aguirre. Steer, que había abandonado España poco antes de la conquista de Bilbao, regresó en el avión de Aguirre a Santander el 18 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente vasco y se marchó antes de que culminara la rendición, el día 20 al parecer (el avión era el Negus, que antes había pertenecido a al emperador etíope Haile Selassie, el otro héroe del periodista). No se enteró de las negociaciones que había habido desde hacía meses y se creyó la patraña que le contaron de que lo que se había producido es una capitulación impuesta por las circunstancias (sabemos que para la redacción de El árbol de Gernika manejó informaciones de los nacionalistas). También se tragó que “los vascos habían cumplido al pie de la letra las cláusulas del pacto” [op. cit., p. 418, el subrayado es mío]. Y aprovechó la ocasión para dar rienda a la fobia que tenía a los italianos:
“Los vascos fueron engañados por una nación de cuya historia en faltar a las promesas debían, tal vez, estar conscientes. Al fin y al cabo, la Italia fascista había deshonrado su firma en muchos acuerdos y tratados en los dos años que precedieron a la capitulación de los vascos. Pero nunca con semejante celeridad y sin tan siquiera un intento de desacreditar a la otra parte firmante” [op. cit., p. 423, los subrayados son míos].
Antes ya había escrito pasajes como éste:
“Italia ascendió la ladera en la más grotesca formación que se pueda concebir en una guerra. El general italiano de Bermeo, considerado puramente desde el punto de vista castrense, debía ser el imbécil más grande de España aquel 7 de mayo. […] Considero que el comandante italiano que dirigía las operaciones en Bermeo fue el jefe militar más asno que encontré en mi experiencia en España. Y eso que en mi año de estancia me topé con muchos oficiales que tenían orejas sospechosamente largas” [op. cit., pp. 283 y 284].
Aun así, como la fobia que tenía a los españoles era mayor, atribuyó la victoria a los italianos: Los vascos prefirieron rendirse “a los italianos porque fue Italia quien los venció y no Franco” [op. cit., p. 417]. Se trata de una prueba más sobre los serios problemas que tenía este corresponsal para entender lo que estaba viendo. Fueron los italianos los únicos que estuvieron a punto de ser derrotados en Bermeo, lo que se ha llamado “segundo Guadalajara”. Las tropas españolas evitaron que así fuera. Pero para Steer los vascos “fueron vencidos por el extranjero no por España”; “la historia de Bilbao combatiente, después de la formación de su Gobierno autónomo, es un triunfo contra España y de derrota sólo a manos de Italia y Alemania” [op. cit., pp. 84 y 106].
Pero lo más importante es que no fueron los italianos los que incumplieron las condiciones acordadas para la rendición, el llamado “Pacto de Santoña”, negociado a finales de junio, poco después de la caída de Bilbao. Lo reconoció el sacerdote Alberto Onaindía, confesor y delegado de Aguirre, que fue el que más negoció con los italianos:
“Porque hicimos un pacto con los italianos de que el mar estuviera abierto desde las 12 de la noche del 24 de agosto [con la aprobación de Franco, que era el que controlaba las aguas]. Y los italianos nos comunicaron: «Salgan, ya está el mar libre». Pero como no llegaron los barcos, se quedaron nuestros hombres en Santoña. Los italianos se llevaban las manos a la cabeza, gritándome a mí. De modo que cuando se dice que los italianos fueron traidores, yo digo que no, que no fueron traidores. Fueron las circunstancias que se les echaron encima a ellos y a nosotros” [L.M. y J.C. Jiménez de Aberasturi, La guerra en Euskadi: Trascendentales revelaciones de unos testigos de excepción en la guerra del 36 en el País Vasco. Plaza & Janés, Barcelona, 1979, p. 296].
Lo que sucedió es que el Pacto de Santoña fue también una chapuza que terminó en un estrepitoso fracaso, pues lo que se produjo finalmente fue una mera rendición, sin engaño por parte de los italianos, que se preocuparon por la suerte de los prisioneros y contribuyeron a que la represión fuera mucho menos dura de lo que habría sido en otras condiciones. No fue tanto la consecuencia de la torpeza de los negociadores nacionalistas como de las grandes dificultades de la empresa que había que negociar en secreto, para la que carezco de precedentes: fingir como inevitable una rendición pactada para ocultar la traición. Eso ya era difícil. Pero se consiguió que se permitiera que la mayoría los batallones nacionalistas quedaran concentrados en la zona de Santoña, con el pretexto de que la cercanía a Vizcaya le animaría a luchar más. También se logró que el ejército italiano rodeara a esas tropas, mayoritariamente nacionalistas. Lo que falló es que Aguirre no consiguió enviar los barcos para la evacuación de los mandos. Por eso, no se produjo la rendición en el plazo que se había acordado, que terminaba a las 24 horas del día 24, tras muchas dilaciones por parte nacionalista, que agotaron la paciencia de los italianos, que amenazaron con romper las negociaciones (ese día, por cierto, huyó Aguirre en avión de Santander). Y los italianos no esperaron más. Avanzaron con escasas fuerzas a partir del mediodía del día 25 y consiguieron la rendición sin combatir de los batallones atrapados, lo que, por cierto, sirvió para que Aguirre pudiera encubrir la traición (en este caso fueron los republicanos los que aplicaron la doctrina del mal menor de los bueyes con los que se puede arar, y prefirieron encubrir lo sucedido).
Como escribió Voltaire, “las falsedades no sólo se oponen a la verdad, sino que a menudo se contradicen entre sí”. Y –otra vez Steer– se contradijo en la falsificación. Así afirmó que los vascos “fueron fieles hasta el final” [op. cit., p. 417], lo que correspondía únicamente a la promesa que Aguirre había hecho. Pero justificó que no lo fueran por la idiosincrasia vasca:
“Una ancestral tradición vasca, uno de los principios fundamentales de su pacifismo, comenzaba a apoderarse de los pensamientos de las milicias vascas. […] esa cultura y esa libertad le han hecho pacifista de corazón” [op. cit., p. 414. En realidad, hay muchos más datos para sostener lo contrario. Lo reconoció hasta Arzalluz: “Uno no se imagina a un catalán con un arma en la mano. A un vasco, sí. Esto no es bueno, pero es así. Es una cuestión de carácter” (El País, 31/8/2000)].
“Ahora se le pedía que dijera adiós para siempre a su hogar, que se retirara a la desolada Asturias, donde el Feudalismo engendró su más despiadada prole [la fobia que tenía a los asturianos ya la comenté en “George L. Steer, un racista hispanófobo”]; que luchara no en una guerra ofensiva tan siquiera, sino en una acción de retaguardia más allá del árbol de Malato. El vasco se negó. Dijo que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte donde se hallaba, pero no a retirarse un palmo más” [op. cit., pp. 414-415, los subrayados son míos].
Cabe añadir que la rendición de Santoña había tenido un precedente en la caída de la capital de Vizcaya, lo que se ha llegado a llamar “Pacto de Bilbao”: con el pretexto de mantener el orden en Bilbao y la margen izquierda, se quedaron y rindieron casi la mitad de los batallones nacionalistas y casi toda la policía del gobierno. También hay que señalar que la traición de Santoña no afectó únicamente al sector oriental de la provincia. Cuando se inició la ofensiva el 14 de agosto la ofensiva rebelde desde el puerto del Escudo, los batallones nacionalistas abandonaron el frente para dirigirse a Santoña, abriendo unos boquetes que arruinaron la línea de defensa. El 26, el día en el que entraban los italianos en Santoña, caía Santander. El avance fue tan rápido que quedó cortada la retirada hacia Asturias. Como ha escrito Xuan Cándano, “el golpe de Santander para el ejército republicano del norte fue casi definitivo, porque perdió 86 batallones, de los que 34 serían vascos, 38 santanderinos y 14 asturianos, según un estudio de Ramón Olazábal” [El Pacto…, p. 242]. Además, muchos de esos soldados terminaron luchando en el ejército de Franco. Durante décadas el diario Deia estuvo publicando necrológicas de gudaris. Pues bien, tras contar sus penalidades, era normal que, sin innecesarias explicaciones, se diera cuenta simplemente de que acabaron la guerra en algún frente alejado de la cornisa cantábrica. No hubo hecho diferencial en este caso.
Steer tenía que saberlo cuando escribió El árbol de Gernika, pero no dijo nada. En cambio, el falsario acusó a los asturianos (y santanderinos) de los avances del enemigo en Vizcaya: “los demás errores deben ser colgados en la puerta de los asturianos: aquella puerta trasera siempre abierta por donde el enemigo penetraba, como llegamos a aprender por experiencia” [op. cit., p. 302]. Y es que “los asturianos y todavía más los santanderinos temblaban […] ante la visión de la enseña roja y gualda en la punta de una montaña” [op. cit., p. 290]. Peor todavía, asturianos y santanderinos habían venido a robar gallinas y todo lo que pudieran pillar [op. cit., pp. 288-289 y 386]. Otra vez la fuente parece ser Aguirre, quien, tras la traición perpetrada en Cantabria, alegó, para justificar la perdida de Vizcaya, que “las fuerzas asturianas fueron las responsables de las pérdidas de las mejores posiciones sin echar un tiro” [El informe del Presidente Aguirre, p. 519]. Pero lo cierto es que asturianos y santanderinos sufrieron cuatro mil bajas, lo que proporcionalmente es mucho más que las veinte mil de los batallones vascos de Aguirre.
Es cierto que batallones no nacionalistas, más o menos informados, se sumaron a la rendición a los italianos. Otros fueron capturados en el desastre favorecido por la traición nacionalista. Sólo seis batallones vascos consiguieron llegar a Asturias, donde continuaron combatiendo. No es que Steer no se enterara de eso. Es que –como ya sabemos– les negaba la condición de vascos.
Pese a todo, Steer temió que sus vascos prohibieran su libro. Lo afirmó en el final de la “Introducción”:
“Este libro […] está lleno del más bajo espíritu del muy objetable estilo de Oxford. Los vascos quizá lo prohíban cuando regresen a Bilbao [nótese que para este ser ya no había vascos en la capital de Vizcaya].
Pero no creo que lleguen a eso. Siempre encararon las críticas sinceras y se hicieron eco de las burlas de que fueron objeto”.
De hecho, “es posible que no se editase en español porque determinados capítulos, como el dedicado al Pacto de Santoña, eran contraproducentes para las delicadas relaciones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de la República” [Lorenzo Sebastián García, “El árbol de Gernika, de George Steer, como fuente histórica”, El papel de los corresponsales en la Guerra Civil Española: Homenaje a George Steer, Ayuntamiento de Guernica, 2003, p. 59, n. 19]. Hubo que esperar a 1963 para que los nacionalistas publicaran en Caracas la primera versión española del libro (sin haber conseguido los derechos de autor). No podía ser de otra manera dado que es un libro de propaganda nacionalista en el que, como ha señalado Lorenzo Sebastián Garcia, se produce “un efecto de retroalimentación, es decir, Steer expresa de forma literaria gran parte de los argumentos peneuvistas, y éstos reproducen continuamente fragmentos de su obra, como paradigma de objetividad” [ibid, p. 82].
Consideraciones finales
Los errores de Steer se encuentran por todo el libro. También cuando habla del pasado. Contó una historia del País Vasco creíble sólo por personas sin inteligencia para poder concluir que había sido el “Edén”: “en la frontera sur de Bizkaia se alzaba el árbol Malato, más allá de la cual estaba prohibido pasar en persecución del invasor que huía [tampoco es cierto]. Aquella era la frontera del Edén que se hacía temer por su espada de fuego. Pero más allá de ella vivía otro pueblo, aunque de condición de vida inferior, cuyos derechos debían ser respetados” [op. cit., p. 414]. Se ve otra vez la influencia de Aguirre, un racista que consideraba a España una “civilización inferior”. Como ya traté las patrañas históricas del periodista británico en “George L. Steer, un racista hispanófobo”, baste decir que contó a sus lectores que el nacionalismo fue propiciado por la opresión fiscal, “el país pagaba en impuestos al Gobierno de Madrid cantidades muy superiores a las mejoras que el Gobierno realizaba en él” [op. cit., p. 66]. Tal vez haya abrevado en esa fuente Paul Preston –otro que desconoce la existencia de las Conciertos Económicos que permitían pagar mucho menos de lo que les correspondía a las diputaciones vascas [v. M. Montero, La construcción del País Vasco contemporáneo, Txertoa, San Sebastián, 1993, I, p. 120]– para poder afirmar que los industriales vascos tenían “la sensación de agravio” porque creían que contribuían con una proporción muy alta a los ingresos fiscales de España, sin tener apenas voz ni voto en un Gobierno dominado por la oligarquía agraria” [Un pueblo traicionado: España de 1874 a nuestros días: Corrupción, incompetencia política y división social, Debate, Barcelona, 2019, edición de Kindle, p. 86].
Finalmente, cabe añadir un último pasaje que retrata perfectamente a Steer:
“El dueño de una fonda de Pedernales, a quien yo conocía, fue sentenciado a la máxima pena «por servir comidas a los nacionalistas vascos» [un criterio que habría dejado sin restaurantes a Vizcaya], al igual que varios sacerdotes por decir misa y predicar a favor de las milicias en el frente [mentira que sólo muestra hasta dónde era capaz de llegar este falsario]. Y una anciana enferma de Mundaka una señora a quien yo conocía, católica virtuosa de toda la vida, que dirigía todas las obras de caridad de la iglesia y de la villa y era, por cierto, bastante reaccionaria en el fondo de su apolítico corazón, fue encerrada en una prisión porque su hijo había sido empleado en el Gobierno de Aguirre [en el mejor de los casos el periodista habría contado un rumor que convenía a su relato tremendista]. Todos estos casos eran publicados por La Gaceta del Norte, el periódico fascista establecido ahora en Bilbao”, dónde siempre había estado, también durante el gobierno de Aguirre, cuando dejó de ser un periódico monárquico, lo que tendría que conocer Steer [op. cit., p. 425].
Steer no regresó a España. The Times prescindió de sus serviciospor su sectarismo (aunque los haya que achaquen ese despido a las tendencias fascistas del periódico). Sus actividades como “propagandista genial” –son palabras de Preston [Idealistas…, p. 37]– no pasaron desapercibidas al Cuerpo de Inteligencia del ejército británico. Así volvió a África para ponerse al servicio del emperador derrocado Haile Selassie, quien en junio de 1940 fue padrino de su hijo George. Del entusiasmo con el que abordó la empresa da cuenta este pasaje de Paul Preston: “Algunas de sus intervenciones encaminadas a enardecer a las facciones etíopes excedían lo que el emperador Haile Selassie podía aprobar, de modo que Steer falsificó un sello imperial con el que promulgar sus boletines” [Idealistas…, p. 386]. Luego, en poco tiempo, tuvo varios destinos, porque hubo “una considerable competencia entre varias secciones de la ejecutiva de operaciones especiales para hacerse con sus servicios” [ibid, p. 387]. Finalmente, con el grado de comandante, fue enviado a la India a principios de 1943. “Su imaginativo uso de la propaganda y su participación activa en una serie de enfrentamientos con el enemigo se saldaron con un nuevo ascenso a teniente coronel” [ibid]. Pero murió en un accidente de tráfico cuando conducía un jeep en Birmania el día de Navidad de 1944. Llevaba el reloj que le había regalado Aguirre. “A Steer de la República [sic] Vasca” era la inscripción del reloj.

Steer tiene calle en Bilbao. Y en Guernica, una estatua. En cambio de las masacres de Vizcaya, sólo queda la calle dedicada a Pedro Eguillor (1877-1937), un intelectual casi ágrafo, asesinado el 4 de enero mediante una bomba lanzada en su celda, de la cual salió ensangrentado para morir en la escalera. En 2022 todavía quedaba una modesta cruz en la dársena de Baracaldo en memoria de los asesinados en el Cabo Quilates. En marzo de 2022 fue destruido por la organización juvenil Ernai, que filmó la proeza antifascista [ https://www.youtube.com/watch?v=khiyhrGzAzM]. Así funciona la memoria histórica en España.
Visto lo visto, se puede concluir que George L. Steer fue un falsario, además de racista. Otra cuestión es explicar cómo un escritor así ha podido tener tanto crédito entre profesores universitarios.

Antes de que te vayas…