Abderramán III (891-961) es uno de los personajes más importantes de la historia de España. Seguramente también es la figura más conocida de la historia de Al Ándalus por el público. Restableció el poder del Estado, que volvió a controlar todo Al Ándalus. En el 929, se proclamó califa, inaugurando el califato de Córdoba. Devolvió a los musulmanes la hegemonía militar en la Península, ante unos cristianos que habían llegado hasta el Duero en todo su recorrido en el 912, precisamente el año en que Abderramán III comenzó a reinar con 26 años. Fue el soberano más poderoso y rico de toda Europa, lo que le permitió construir en poco tiempo la ciudad-palacio de Medina Zahara. No obstante, hay que señalar que aunque el siglo X se lleve la fama por el Califato de Córdoba, seguramente fue el siglo XI el de mayor esplendor cultural de la historia de Al Ándalus, porque su división en taifas permitió una mayor libertad a los pensadores, por cuya presencia disputaban los reyes, que no podían tener el favor de los clérigos, para prestigiar sus pequeñas cortes. Y es que a Abderramán III se le elogió porque “había beneficiado a la población al «librarla de la necesidad de pensar»” (Darío Fernández-Morera, El mito del paraíso andalusí, Almuzara, Córdoba, 2018, p. 187); y luego el gran Almanzor, para legitimar su dictadura, tuvo que favorecer a los alfaquíes, lo que redujo aún más la libertad de pensamiento (v. Laura Bariani, Almanzor, Nerea, San Sebastián, 2003, pp. 155-162, principalmente).
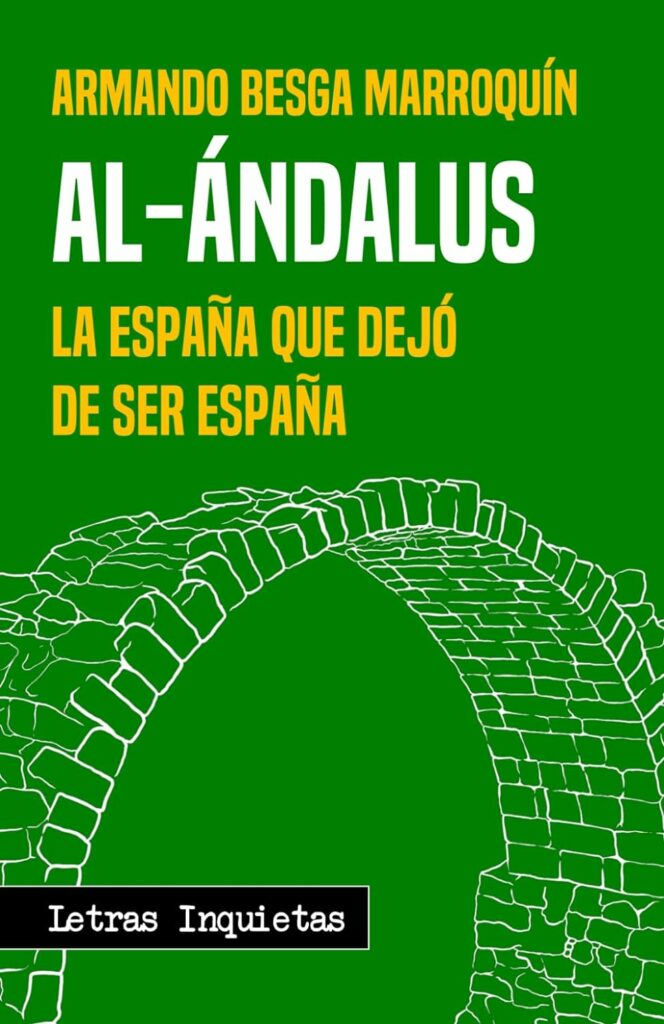
Sin embargo, lo que no se conoce ordinariamente es la extraordinaria crueldad del califa cordobés, que no suele aparecer siquiera en biografías, como, por ejemplo, la del gran medievalista Julio Valdeón (Abderramán III y el Califato de Córdoba, Debate, Barcelona, 2002, 314 pp.). Sin embargo, resulta un elemento de juicio muy importante para valorar la figura de Abderramán III. Como también lo es la impresionante violencia con la que se ha desarrollado la historia del Islam desde sus orígenes, que suele ser desconocida por el público.
Contra los cristianos, Abderraman III continuó la tradición de cortar las cabezas de muertos, heridos y prisioneros que no se deseaba esclavizar. A veces, no se conformaba con la simple decapitación y ordenaba otros suplicios, como cortar la nariz antes de la ejecución, como hizo con los centenares de refugiados cristianos en la fortaleza de Calatayud (937): “Traído el grupo [a presencia de Abderramán III] se separó a lo tuyibíes y a los caballeros infieles amnistiados, proclamando sus nombres y respetándoseles la vida, mientras que los demás fueron muertos hasta el último, haciendo en ellos las espadas un terrible espectáculo, con el que Dios glorificó a la religión y dio satisfacción a los musulmanes, desnarigando a los infieles, quienes llamados por la muerte, respondieron rápidos, reuniéndolos tras dispersión un mismo destino. Sus cabezas y las de los muertos anteriormente fueron 330 y tantas” (Ibn Hayyan, Muqtabis, trad. de M.J. Viguera y F. Corriente, Crónica del califa Abdarrahman an Nasir entre los años 912 y 942, Anubar, Zaragoza, 1981, pp. 297-298; nótese el significado religioso que se dio a la matanza). Para casos especiales se podía recurrir al descuartizamiento, como sucedió en el 934 con Fortún Garcés, alcalde de la fortaleza de Falces (a los ciento setenta miembros de la guarnición simplemente se decapitó para exhibir sus cabezas). Luego, se podían hacer pirámides con las cabezas, que, a veces, servían de minaretes. Después, se enviaban a Córdoba y, en ocasiones, a otras ciudades para mostrar la magnitud del triunfo. Así, por ejemplo, nos lo cuenta Ibn Hayyan con respecto a la campaña contra Pamplona del año 920: “De las cabezas de infieles logradas en las batallas citadas mandó a Córdoba tan gran número que las acémilas no pudieron llevar todas y fueron izadas en estacas en torno a la ciudad” (Muqtabis, trad. de M.J. Viguera y F. Corriente, op. cit., p. 133). No fue una costumbre andalusí ni tampoco medieval: El imperio turco conoció también un importante tráfico de cabezas hacia Estambul, que en una ocasión llegaron a las cuarenta mil (Francisco Gracia Alonso, Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados, Desperta Ferro, Madrid, 2017, pp. 184-185).
Pero también se podían mandar las cabezas unidas a sus cuerpos para montar espectáculos populares, como colofón incluso de la oración del viernes. Es lo que sucedió en el 939 con un centenar de cristianos, capturados cuando realizaban una incursión en Al Ándalus:
“En este año salió una mesnada enemiga de Yilliqiyya a los confines fronterizos, a la búsqueda de un descuido de los musulmanes, mas dio con ellos Muhammad b. Qasim b. Tumlus con sus leales, venciéndolos los musulmanes en dura batalla y derrotándolos con muchas bajas. Muhammad escogió a 100 bárbaros más principales y los mandó al alcázar de Córdoba, adonde llegaron el viernes, 7 de yumada I [2 de marzo 939] mas, como an-Nasir [los califas adoptaban un sobrenombre, el de Abderranán III fue an-Nāṣir li-dīn Allah, ”aquel que hace triunfar la religión de Dios”] estaba de recreo en la almunia de an-Naura, fueron llevados allí, coincidiendo su paso con la salida de la gente de la mezquita aljama, al concluir la plegaria del viernes, con lo que se agruparon y fueron muchos hacia la almunia al ver qué destino se les daba, encontrándose con que an-Nasir estaba instalado en el salón superior de la almunia, que daba al río, la primera vez que lo hacía allí, para contemplar su ejecución. Todos los prisioneros, uno a uno, fueron decapitados en su presencia y ante su mirada, a la vista de la gente, a cuyos sentimientos contra los infieles dio alivio Dios, prorrumpiendo en bendiciones a su califa. La muerte de estos bárbaros fue mencionada en un verso suyo por Ubaydallah b. Yahya b. Idris, diciendo:
“Vencidos nos llegaron sus presos,
guiados y arreados por los soldados de Dios;
cual león sañudo te asomaste a ello,
rodeado de selváticos leones y dragones,
y a la vista de todos los aniquilaba tu espada,
entre bendiciones y loas a Dios. ” (Ibn Hayyan, Muqtabis, trad. M. J. Viguera y F. Corriente, op. cit.,p. 322-323).
Para entonces la celebración con poemas de las ejecuciones tenía una larga tradición en la Córdoba omeya. He aquí, por ejemplo, parte de la composición realizada por Abadallah b. Assimr con motivo de la ejecución del conde mozárabe Rabi por orden de Abderramán II, un mérito suficiente para ganar el Paraíso:
“Da gracias a Dios por su favor,
pues esas gracias lo aumentan;
has hecho ofrenda por la cual
entrarás al Paraíso, la del tirano cristiano” (Muqtabis, trad. M.A. Makki y F. Corriente, Ibn Hayyan: Crónica de los emires Alhakam I y Abdarrahman II entre los años 796 y 847 [Almuqtabis II-1], Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza, p. 90).
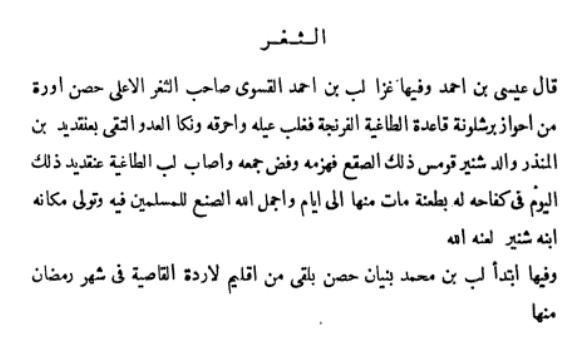
Con los suyos podía ser aún más cruel, como sucedió con motivo de la derrota de Simancas-Alhandega. En el 939, Abderramán III reunió un enorme ejército para atacar al reino de León. Tras unos éxitos iniciales en localidades modestas, con las consiguientes decapitaciones de los prisioneros, fue derrotado en Simancas. Pero el desastre se produjo en la retirada, cuando las tropas musulmanas fueron sorprendidas en Alhandega. Abderramán III tuvo que escapar abandonando su lujosa tienda, donde se halló un gran botín, en el que cabe destacar su cota de mallas y el Corán que llevaba a las campañas (que recuperaría años más tarde). Después de esta derrota, la más grave probablemente que habían sufrido hasta entonces los musulmanes en España, Abderramán III no volvió a encabezar ninguna de las muchas expediciones que ordenó en los veintidós años de reinado que le quedaban (antes lo había hecho trece veces). Y se dedicó a castigar con crueldad a los que consideró responsables de la derrota del ejército que dirigía él. Afortunadamente, las fuentes árabes, a diferencia de las cristianas que eran muy lacónicas, se recrean en contar detalles de las historias violentas.
A Furtún ibn Muhammad, antiguo señor de Huesca, que consiguió escapar hasta Calayatud, Abderramán III le reservó un tratamiento especial:
“Me informó Yahya b. Muhammad b. Nu´man al-Attar, según su padre, persona de fiar, que éste asistió aquel día al suplicio de Furtún, al que se apresuraron a izar antes de que entrase an-Nasir a palacio. Cuando estuvo sujeto al madero, el califa se detuvo a contemplarlo, cuando aún no lo habían alanceado, pero tenía la lengua cortada[según Al-Udri el suplicio de Furtún se realizó en tres actos y escenarios distintos: fue torturado en una explanada en las afueras de Córdoba, le cortaron la lengua en el campamento del Arrabal, y lo crucificaron junto a la puerta del Alcázar], pues había ordenado que no lo remataran hasta que él lo viera: llegándose, pues, al madero lo estuvo contemplando un tiempo satisfecho, insultándolo y agradeciendo a Dios su ruina, siendo entendido por Furtún, que movía las mandíbulas ininteligiblemente a falta de lengua, hasta que juntando la saliva y la sangre en la boca, escupió a an-Nasir, acertándole casi, rasgo de fortaleza de ánimo en su terrible situación que asombró a la gente. El califa, aún más irritado, hizo gesto con la mano de que lo alancearan y, picando al caballo, se entró en palacio, hasta volverse a reunir días más tarde para algo más terrible” (Ibn Hayyan, Muqtabis, trad. M.J.Viguera y F. Corriente, op. cit., pp. 334).
Efectivamente, Ibn Hayyan, considerado el príncipe de los historiadores andalusíes, continuó contando que las ejecuciones siguieron:
“Decía Yahya: Esto fue que an-Nasir comenzó, desde su regreso de esta campaña, a construir un ático que levantó sobre el depósito llamado «del pecado», a la derecha de la azotea que daba a la puerta meridional de la as-Sudda, la mayor del alcázar y abierta sobre la avenida. Lo proyectó con almenas y dividido en una serie de diez puertas y, con abundante mano de obra, quedó pronto terminado; allí se instaló para el alarde del ejército del día de Mina [principal festividad musulmana] de este año, habiendo ordenado preparar diez altas cruces, colocadas ante la puerta del ático, lo que sobrecogió a la gente, ignorante de su propósito, por lo que se congregaron en el lugar más que nunca.
Cuando llegó el alarde, mandó al zalmedina prender a diez principales caballeros de la tropa, los primeros que se desbandaron el día de Alhandega, que estaban en las filas, a los que nombró y mandó poner en las cruces, lo que hicieron los esbirros enseguida dejándolos crucificados e izados inmediatamente, entre sus súplicas de socorro, clemencia y perdón, que sólo aumentaron su enojo e insultos, mientras hacía saber que le habían abandonado cuando los necesitaba, diciendo: «Mirad a esta pobre gente –señalando al populacho que los miraba– ¿acaso nos han dado autoridad haciéndose nuestros sumisos servidores, sino para que los defendamos y protejamos? Pero, si nos hacemos sus iguales en la cobardía ante el enemigo y falta de carácter, ¿en qué les somos superiores, si sólo queremos salvar nuestra vida, aun perdiendo a los suyos? No lo permita Dios: gustad las consecuencias de vuestros actos», o palabras semejantes, que fueron recordadas por los inmediatos. Sordo a sus ruegos, excusas y recuerdo de hazañas anteriores no desistió del proyectado suplicio y escarmiento, ordenando alancearlos y matarlos, lo que se cumplió enseguida entre gritos de socorro, tras lo cual se fue de allí” (Muqtabis, trad. M.J. Viguera y F. Corriente, op. cit., pp. 334-335).

Cabe destacar que el discurso de Abderramán III resulta muy significativo sobre la concepción del poder en la España omeya (v. Eduardo Manzano Moreno, Conquistadores, emires y califas, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 417-421; el autor considera que el texto refleja “la extremada violencia con la que se ejerce el poder” en la época omeya).
También fueron significativos la fecha y el escenario, como ha puesto de manifiesto Maribel Fierro:
“El día escogido para el ajusticiamiento público de los traidores tenía un alto valor simbólico, como ya puso de relieve Pedro Chalmeta. En efecto, el día de Minà corresponde al 10 de du l-hiŷŷa, día de la Fiesta del Sacrificio, cuando los jefes de familia sacrifican cada uno una víctima: en este caso, el califa sacrifica a diez (¿ referencia al día en que tiene lugar la ejecución?) militares, en lo que parece ser una expiación colectiva de la culpa de una parte del ejército.
Pero hay más. Todo el escenario levantado por el califa tenía un claro referente: el alcázar cordobés representaba la salvación, el exterior donde se crucifica a los desertores representaba el infierno y las almenas indicaban el límite entre el Paraíso y el Infierno” El ático con almenas es, en efecto, una escenificación de los a`raf, es decir, el muro divisorio que separa a los habitantes del Paraíso y en el que residen unos seres capacitados para distinguir entre los que se salvan y los que se condenan” (Abderramán III y el califato omeya de Córdoba, Nerea, San Sebastián, 2011, pp. 63-64).
Ibn al Jatib señaló que fueron en total trescientos los crucificados por Abderramán III: “Al llegar a la ciudad, hizo apresar alrededor de trescientos hombres de la caballería, a los que clavaron en dichos rollos y cruces, haciendo difundir Al-Nasir una proclama en la que decía: «Este es el castigo que corresponde a los que han traicionado al Islam, engañado a su pueblo y sembrado la confusión en las filas del ejército de la Guerra Santa». Luego erigieron aquellos maderos con las víctimas y las alancearon a la vista de la gente, hecho lo cual Al-Nasir se fue a su palacio”(Kitab amal al-Alam, trad. de Machado, cit. por C. Sánchez-Albornoz, La España musulmana, Espasa-Calpe, Madrid, 1973, I, p. 339).
Hay que decir que el fracaso de los generales, en el mundo islámico, podía ser castigado con la muerte todavía en la Edad Moderna, como sucedía también con los visires caídos en desgracia.
La crucifixión musulmana no era como la romana, cuyas características se desconocían en esta época (de ahí que los crucifijos no sean verosímiles, porque el peso de un cuerpo no se sujeta clavando las manos). Consistía en colgar al reo de una viga o de un tronco y dejarle morir, o alancearlo o acribillarlo a flechazos, como sucedió con el arquero cristiano Abu Nasr, que quedó expuesto así unos días hasta que se quemó su cadáver. Era un castigo de época preislámica, aprobado por el Corán: “Retribución de quienes hacen la guerra a Dios y a su enviado y se dan a corromper la tierra: serán muertos sin piedad, o crucificados, o amputados de manos o pies opuestos, o desterrados del país” (V, 33,trad. J. Cortés, El Corán, Herder, Barcelona, 1986, pp. 179-180); y probablemente practicado alguna vez por Mahoma (Maribel Fierro, “Violencia, política y religión en al-Andalus durante el s. IV/X: El reinado de Abd al-Rahman III”, De muerte violenta, política, religión y violencia en al-Andalus, CSIC, Madrid, 2004, p. 56). En el derecho musulmán, la crucifixión es una pena que se aplicaba principalmente a los bandidos, aunque sabemos que en Córdoba el castigo se empleó en muchos casos con gentes de condición noble. La forma de hacerlo ha sido objeto de controversia entre los juristas, pues muchos consideraron que el condenado debía ser decapitado antes de ser crucificado. Además, también podían ser crucificados los cadáveres de aquellos que habían logrado escapar en vida al castigo. Es lo que hizo Abderramán III con el cadáver del famoso rebelde Omar Ibn Hafsun (y de su hijo Hakam) tras la toma de Bobastro diez años después de su muerte, pese a que había fallecido en la obediencia del califa: “An-Nasir ordenó sacar de la tumba el perverso cadáver y llevar los malvados e inmundos miembros a la puerta de as-Sudda en Córdoba, para ser izados en el madero, para reflexión de espectadores, puesto que había resultado evidente su apostasía del islam en que naciera y que se había hecho cristiano en prueba de malevolencia. La orden fue cumplida, alzándose el cuerpo del maldito Umar en lo alto, entre los de sus dos hijos crucificados anteriormente [hacía más de un año], Hakam y Sulayman, que lo rodearon, aunque su madero era más alto, para amonestación de espectadores y satisfacción de los musulmanes. Los maderos permanecieron allí desde que llegaron [años 314 y 316] hasta el año 331 (15 septiembre 942 – 3 septiembre 943), en que se los llevó la crecida del río que tuvo lugar” (Ibn Hayyan, Muqtabis, trad. Viguera y Corriente, p. 166). Nada excepcional hay en este episodio, pues era corriente que las exposiciones macabras acabaran con algún fenómeno natural. Cabe añadir que “la violencia ejercida durante las campañas contra los hafsuníes hizo que los habitantes de las fortalezas de Santa Eulalia y Santa María se tirasen «de cabeza desde las cimas de los montes»” (Maribel Fierro, “Terror y cambio dinástico en el occidente islámico medieval”, Por política, terror social, Pagés, Lérida, 2013, p. 94).
Pero, quizá, lo más significativo es que la fechoría fue celebrada en versos, lo que da cuenta del infierno que fue Al Andalus y de las enormes diferencias que había entre musulmanes y cristianos, por más que éstos fueran entonces más bárbaros en bastantes de sus costumbres. Sobre la crucifixión de Umar b. Hafsun tiene Ahmad ar-Razi una casida, en que dice: “A los ojos se muestra en visión corporificada/ levantado de la tumba, cumplida la falta promesa:/ apenas pudo descabezar un sueño,/ pues lo despertaron cuando dormitaba y cabeceaba./Reposaba en tierra, ya cadáver,/ mas le fue devuelto el cuerpo y suturado,/ para subir al madero, al aire colgado,/ como queriendo errar entre las estrellas./ Bendito sea quien lo mostró en alto a los hombres/ Y metió su espíritu en el fondo del infierno” (Ibn Hayyan, Muqtabis, trad. Viguera y Corriente, p. 58).

No obstante, también había gentes con mayor sensibilidad, como un testigo de las ejecuciones por Alhandega, según contó Ibn Hayyan: “Me encontré cogido entre el tumulto de la gente en el sitio donde fueron crucificados en medio del camino y no pude salir del hacinamiento, por lo que me senté en el suelo a un lado, desviando la vista, perdido el sentido ante el horror que veían mis ojos, y arrebujé mis vestidos sobre un saco en que llevaba cosas de mi profesión con que iba a comerciar en la feria de la fiesta, mas fue tal el aturdimiento que me entró ante la horrible situación y gritos de los supliciados, que un ladrón que lo advirtió se aprovechó, quitándome el saco, que eché en falta cuando me recuperé […]. Fue aquel un día terrible, que espantó a la gente durante algún tiempo” (nótese cómo algunos aprovechaban las aglomeraciones producidas por las ejecuciones convertidas en espectáculo).
La decapitación y la crucifixión fueron las formas ordinarias de ejecución. Pero hubo otras. A los que consideraba herejes, podía quemarlos, como sucedió con los beréberes Gazlūn de Teruel. Sabemos que Abderramán III tenía leones que utilizó para atemorizar, aunque no hay constancia de que asesinara con ellos (al final, terminó matando también a las fieras). Asimismo podía crear con las ejecuciones nuevos espectáculos:
“Abdarrahman an-Nasir li-din Allah no quedó lejos de su tatarabuelo al-Hakm b. Hisam en el modo de lanzarse al pecado y cometer dudosos actos, abusando de sus súbditos, entregándose cínicamente a los placeres, castigando con crueldad y teniendo en poco la efusión de sangre. Él fue quien colgó a los hijos de los negros [no he podido averiguar por qué] en la noria de su palacio a modo de arcaduces para sacar agua, haciéndolos perecer, mientras que hizo cabalgara su impúdica bufona Rasis en cortejo, con espada y bonete, siendo así que era una vieja malvada y desvergonzada, por no mencionar otras fechorías suyas ocultas, que Dios conoce mejor” (Ibn Hayyan, Muqtabis, trad. M.J. Viguera y F. Corriente, op. cit., pp. 40).
Estas crueldades se entienden mejor si se conocen los peligros que en el mundo islámico corrían las vidas de los soberanos, lo que obligaba a gobernar con “el despotismo de la espada”,como llamó al régimen omeya de Al Ándalus Reinhart P. Dozy, quién añadió que “es verdad que un monarca no podía gobernar a los árabes y bereberes de otro modo: si de una parte estaban la violencia y la tiranía, el desorden y la anarquía estaban de la otra” (Historia de los musulmanes de España, Turner, Madrid, 1988, I, p. 330). Y eso sucedió hasta el final. En dos siglos y medio del reino de Granada, sólo un monarca consiguió completar el reinado y fallecer de muerte natural, Muhammad II (1273-1302). Otros cuatro también murieron de la misma forma, pero tras ser destronados, uno de ellos tres veces (Muhammad IX). Nueve reyes fueron destronados, algunos de los cuales recuperaron el trono, otros murieron en prisión y otros fueron asesinados. Diez fueron asesinados o ejecutados. Y el fundador del reino, Muhammad I (1238-1273), tras un largo reinado murió en un accidente (caída del caballo). Por su parte, los reyes nazaríes mataron a muchos, siendo la matanza de los abencerrajes, que ha dado nombre a una de las salas más bellas de la Alhambra, sólo la más famosa (aunque se discute sobre el año, porque, al parecer, hubo tres matanzas de esta poderosa familia granadina, que también mataba). Súmese a eso que la unidad de Al Ándalus tuvo que mantenerse con la fuerza, primero mediante la extremada violencia con la que los omeyas ejercieron el poder (Eduardo Manzano Moreno, op. cit., p. 421), que no fue sólo política, y después con el sometimiento a almorávides y almohades (que se odiaban entre sí y que suscitaron también la oposición de los beréberes establecidos desde antiguo en la Península). En todo caso, como ha señalado Maribel Fierro “la violencia ejercida durante el califato de Ἁbd al-Raḥman III se habría aproximado, pues, en varias ocasiones a lo que podríamos llamar una política de «terror», caracterización que en las fuentes árabes queda reflejada en el texto de Ibn Ḥazm en el que se habla de la tendencia del califa a «castigar con crueldad y teniendo en poco la efusión de sangre» y en la rebelión del hijo del califa por esas mismas razones” (“Terror y cambio…”, p. 97). Para esta autora, “la intensificación de la violencia y su transformación en crueldad y en terror deben ser puestas en relación, sobre todo, con la principal amenaza a la que Ἁbd al-Raḥmˉan III tuvo que hacer frente durante su reinado, a saber, el establecimiento del califato fatimí en Ifriqiya (Túnez)” (ibid). Ciertamente, la violencia de los fatimíes fue comparable a la de Abderramán III, pero, para explicar la ejercida por el califa cordobés, basta recordar la que ejercieron los omeyas en Damasco y en España, y la que se produjo durante el Emirato dependiente (incluso, hay precedentes en la vida de Mahoma).

Abderramán III ejecutó a uno de sus hijos, que, al parecer, se oponía a su política sanguinaria: “El Príncipe de los Creyentes Abd al-Rahman al-Nasir dio muerte a su hijo Abd Allah porque éste había pretendido rebelarse contra él y había sido reconocido por la mayoría de los cordobeses por su virtud, religiosidad, cultura, generosidad y amplios conocimientos, que abarcaban fiqh, hadit, lexicología, poesía, cálculo y medicina; por otra parte rechazaban la opresión y los derramamientos de sangre de su padre y por todo ello le habían prestado juramento. Enterado Abd al-Rahman de ello antes de que se hubiera llevado a término el plan, encarceló a Abd Allah y ajustició a todos los que le habían secundado. Al llegar la Fiesta de los Sacrificios ordenó que fuera llevado a la musalla, donde fue derribado y degollado en su presencia” (Dikr bilad al-Andalus, trad. de Luis Molina, Una descripción anónima de al-Andalus, CSIC, Madrid, 1983, p. 172). Según Ibn Sa´id, fue el propio califa el que habría degollado a su hijo. De ser cierta esa versión, se ha considerado que fue “para demostrar que la herencia de los profetas (incluido Abraham) le pertenecía a él y no a los califas fatimíes [habría ejecutado] a su hijo Ἁbd Allāh de una manera que recordaba el sacrificio de su hijo ordenado por Dios a su profeta Abraham” (Maribel Fierro, “Terror y cambio…”, p. 109). En todo caso, si fue capaz de matar a su hijo, se comprende mejor que no le temblara el pulso ordenando la muerte de otros, aunque fueran parientes (V. Maribel Fierro, “Violencia, …”, pp. 68-69). .
Tampoco hay nada excepcional en la ejecución de un hijo. El padre de Abderramán III fue asesinado por orden de su abuelo Abd Allah (quien mató también a otro hijo, el que asesinó al padre del primer califa cordobés; y a tres de sus hermanos, entre ellos al emir al que sucedió). Almanzor, el andalusí que puede ser tan famoso como Abderramán III, también ordenó la muerte de un hijo, pero sin convertir el ajusticiamiento en un espectáculo, como hizo el califa. Lo hizo con más motivo, pues el hijo consumó la traición y huyó al condado de Castilla. Eso sí: Almanzor torturó y ejecutó a los dos individuos que, por orden suya, habían matado a su vástago. Cabe recordar que los sultanes turcos durante mucho tiempo, incluso durante nuestra Edad Moderna, comenzaran su reinado ejecutando a sus hermanos, si antes no lo habían hecho sus padres, como hizo Solimán el Magnífico. Mehmet II (1451-1483), el conquistador de Constantinopla, tenido como un gran héroe nacional, estableció la norma de que el heredero del trono ejecutase a sus hermanos al acceder al poder. Ese mandato tenía muchos precedentes, el propio sultán había ejecutado a 19 hermanos. La ley estuvo vigente hasta el reinado de Ahmed I (1603-1617), que heredó el trono con trece años (fue el primer sultán menor de edad) y no quiso matar a su hermano (su padre había ejecutado a veinte). Se ha calculado que durante el siglo y medio que estuvo en vigor fueron ochenta los hermanos ejecutados. A ellos se pueden sumar otros parientes e, incluso, mujeres del anterior califa (título que tomaron los sultanes otomanos en 1517 con la conquista de Egipto, donde gobernaba el último califa abbasí). Cabe señalar que, como estaba prohibido el derramamiento de la sangre de los descendientes de Mahoma (que es lo que han pretendido ser tantas dinastías musulmanas), se estrangulaba a los príncipes (y a las mujeres se arrojaba al agua). De la ejecución se pasó al confinamiento, de tal manera que los hermanos permanecían encerrados en una parte del palacio de Topkapi, que se conoce como Jaula Dorada (para evitar mayores problemas se les proporcionaba concubinas estériles). El último califa, del que se dice que ha sido el número cien, Mehmet V (1918-1922), salió de la Jaula Dorada con 56 años (le quedaban ocho años de vida).
Una explicación para estos comportamientos se encuentra en las costumbres sexuales. Cuando se pueden tener cientos de mujeres y decenas de hijos, los vínculos no pueden ser los mismos (Abderramán II, un mujeriego del que se dijo que “nunca tomaba a ninguna que no fuese virgen”, tuvo 87 hijos, de los cuales 45 fueron varones; Abderramán III, en cambio, 16 hijas y 18 o 19 hijos, de los que sobrevivieron 11 o 12). No obstante, también es cierto que tener muchos parientes puede ser una ventaja para el gobernante, pues le proporciona, en principio, un gran número de personas de confianza en las que puede apoyarse.
Pero Abderramán III no se limitó a matar para conservar y ejercer el poder. Fue también un asesino de la peor especie. Es lo que Maribel Fierro ha llamado violencia “sin razón de Estado” (“Violencia…”, pp. 39-44).
Su crimen más conocido, gracias a las fuentes cristianas, fue la decapitación de san Pelayo (911-925), un joven de trece años, que estaba preso desde hacía más de tres años. La razón fue que se negó a mantener relaciones sexuales con Abderramán III (F.J. Simonet, Historia de los mozárabes de España, Turner, Madrid, 1983, III, p. 592).

La homosexualidad, prohibida en el Islam (y castigada con la muerte todavía en una decena de países), está suficientemente acreditada en la práctica, también en los palacios, donde también se bebía mucho vino, también prohibido. Además de las huríes, el Corán también habla de que en el Paraíso entre los creyentes, “para servirlos, circularán a su alrededor muchachos como perlas ocultas” (52, 24); “y circularán entre ellos jóvenes criados de eterna juventud” (56,17); “y circularán entre ellos criados jóvenes de eterna juventud. Viéndoles, se les creería perlas desparramadas” (76,19). Nada permite suponer o excluir que estos efebos estén destinados a los bienaventurados, varones o hembras. Esos muchachos paradisiacos quizá se puedan explicar en relación con los eunucos: “Cuando la castración se ha realizado en la edad idónea [niñez], la voz del operado seguirá siendo la de un niño toda su vida ni se le desarrollará el vello que, por el contrario, tenderá a menguar y desaparecer, no tendrá barba o será muy rala y su cabello, muy fino, encanecerá despacio y a una edad muy avanzada. Frecuentemente, el eunuco joven, todavía hermoso y lozano, se convertirá en objeto de placer sexual para su amo” (Charles Emmanuel Dufourcq, La vida cotidiana de los árabes en la Europa medieval, Temas de Hoy, Madrid, 1994, p. 146). Finalmente, cabe recordar de que poco antes de que el hijo de Almanzor muriera envenenado “el vulgo de Córdoba comentaba con desprecio esta expedición de Abd al-Malik, porque no habían sido traídos jóvenes cautivos con los que renovar sus deleites según la costumbre” (Bayan, trad. de Felipe Maíllo, Ibn Idari: La caída del Califato de Córdoba y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), Universidad de Salamanca, 1993, p. 20). No se buscaba, pues, sólo esclavas sexuales (mayormente “perlas sin perforar”) en las campañas contra los cristianos.
Durante las edades media, moderna e incluso contemporánea, el Islam fue la civilización más esclavista, Abderramán III llegó a tener 3.750 esclavos en su Corte, 6.300 esclavas en su harén, y 13.750 esclavos en el ejército (Darío Fernández-Morera, El mito del paraíso andalusí, p. 221). Es muy difícil saber qué pasaba en un ámbito tan privado como un harén. Pero hay pruebas del maltrato que podía ejercer sobre sus esclavas sexuales. Son pocas, pero están contadas con gran detalle. De nuevo es Ibn Hayyan quien nos informa:
“Debo decir lo que he oído de maestros, cercanos por su generación a aquella dinastía, sobre la brutalidad de an-Nasir li-din Allah para con las mujeres que estaban bajo su protección y a su discreción, similar en la que manifestaba en público a los hombres, según noticia de los principales de sus más íntimos servidores eunucos que habitaban en su casa y contemplaban su vida íntima: Una esclava que era una de sus favoritas más enaltecidas y consideradas, pero cuyo carácter altivo no se rendía fácil ante su engreimiento, habiéndose quedado con él a solas en uno de sus días de asueto para beber en el jardín de al-Zahra, sentada a su lado hasta que la bebida hizo en él su efecto, al echársele sobre su rostro a besarla y morderla, se disgustó con esto y le torció el gesto, desviándole el cuello y empañando su diversión; ello le provocó tal cólera que mandó a los eunucos que la sujetaran y le acercaran la vela al rostro, quemando y destruyendo sus encantos… ante su vista, hasta que le destrozaron la faz, quemándola malamente y acabando con ella, lo que fue uno de sus peores actos” (Muqtabis, trad. M.J. Viguera y F. Corriente, op. cit., p. 40).
Del otro crimen del que tenemos noticia ni siquiera sabemos que es lo que desagradó al monstruo:
“De él cuenta así su propio verdugo, Abu Imran al que tenía siempre a sus órdenes con utensilios, que una noche lo llamó a su aposento en palacio de an-Na´ura, donde Yahya había pernoctado con su espada y su tapete de cuero. Entró, pues, con su instrumento al aposento donde bebía, y lo halló sentado en cuclillas, como un león sobre sus zarpas, en compañía de una muchacha, hermosa como un órix, sujeta en manos de los eunucos en un rincón, la cual pedía misericordia, mientras él le respondía de la manera más grosera. Díjole entonces: «Llévate a esa ramera, Abu Imran, y córtale el cuello». Cuenta éste: «Yo remolonée», consultándole como de costumbre, mas me dijo: «Córtaselo, así te corte Dios la mano, o si no, pon el tuyo». Y el servidor me la acercó, recogiéndole las trenzas y descubriendo el cuello, de manera que de un golpe hice volarla cabeza, mas el golpe de la hoja produjo un ruido anormal, aunque no había visto que diera en nada. Luego se llevaron el cuerpo de la muchacha, limpié la espada en el tapete, lo plegué y me fui, mas, cuando entré en mi habitación y lo abrí, aparecieron en él perlas de penetrante brillo y gran tamaño, mezcladas con jacintos y topacios que brillaban como ascuas, todo lo cual recogí en la mano y me apresuré a llevárselo a an-Nasir; éste lo rechazó enseguida y me dijo: «No se nos ocultaba su existencia, pero quisimos hacerte gracia de ello: tómalo y que Dios te bendiga». Y con ello adquirí esta casa. Así dice el que lo transmite” (Ibn Hayyan, Muqtabis, op. cit., pp. 40-41).
¡Cuántos crímenes como éste no cometería un ser que se hacía acompañar por un verdugo! Porque si nos hemos enterado de la decapitación de la esclava sexual en su sala de estar es por la anécdota de la honradez, no por la magnitud de la fechoría. Y es que tampoco resulta excepcional este comportamiento de Abderramán III con las mujeres de su harén. Por ejemplo: un gobernador turco del siglo XI “tenía la costumbre de meter a la mujer de la cual no estaba contento en un saco o una caja y tirarla al río” (Adonis, Violencia e islam, Ariel, Barcelona, 2016, p. 59).
Los harenes musulmanes siempre han ejercido una fascinación en Occidente que tiene, probablemente, su mejor expresión en la pintura romántica. Pero la vida en los harenes, con sus eunucos, fue muy sórdida y generalmente acababa mal cuando moría el dueño, pues las mujeres no sólo eran abandonadas a su suerte para que otras ocuparan su puesto, sino que también la madre del nuevo dueño podía vengarse de todas aquellas a las que aborrecía por la convivencia mezquina que se producía en aquellos ambientes.
Estos son simplemente los datos que hemos podido conocer. Para analizarlos habría que situarlos en su contexto y compararlos con lo que sucedía en Occidente cristiano, donde la campana de Huesca sólo es una leyenda (tiene que ser muy significativo que crímenes como los que hemos visto sean imposibles entre los monarcas cristianos). Pero eso llevaría mucho más espacio que el ya consumido. Por eso, me remito a dos estudios en los que abordé (parcialmente) la cuestión: “Violencia musulmana en las fuentes árabes en los tres primeros siglos de la Reconquista”, Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica: la guerra, la frontera y la convivencia, XI Congreso de la Fundación Sánchez-Albornoz, León, 2008, pp. 521-546; y “Violencia cristiana durante los tres primeros siglos de la Reconquista en las crónicas hispanolatinas”, Letras de Deusto, 121, 2008, pp. 9-70.
Y aún quedaría un asunto más importante: Cómo el feudalismo, tan desprestigiado, pese a todo lo que le debemos, contribuyó al descenso de la violencia política dentro de cada reino con la existencia de una nobleza hereditaria, cuyos privilegios son el antecedente de nuestras libertades. Pero eso da más que un artículo.
Antes de que te vayas…